Lección 107 El Sistema Nervioso en la lucha por la Supervivencia
El Sistema Nervioso en la lucha por la Supervivencia

El cuerpo de María ha reaccionado a lo que llamamos un miedo visceral, y lo hace del mismo modo que lo hicieron antaño los primeros habitantes de la humanidad y, antes que ellos, los animales salvajes y antes… Lo que le sucede no es nada extraño, lo hacemos todos los humanos ante temas que tienen que ver con la supervivencia y la perennidad de la especie. Son cuestiones como la conquista, la invasión o la pérdida de territorio, la lucha por la existencia, las situaciones de enfrentamiento o de huida, de tensión por el déficit o el exceso de rendimiento, la toma de decisiones para escoger una dirección, la falta de alimento o de agua o de algo esencial, la ruptura de
contacto, la disputa dentro del grupo, la lucha por la posición dominante, el miedo al destierro, a la pérdida de integridad, al abandono, etcétera. Todos estos asuntos se viven como si fuesen vitales, aunque en realidad no nos estemos enfrentando a los peligros de la época primitiva.
Si María no puede recuperar el dinero y tiene que aplazar la decisión de independizarse unos meses, no se encontrará en una situación límite que le lleve a la muerte. Sin embargo, su cerebro arcaico es eficaz, pero no es inteligente y ha comprendido su estrés de una manera extrema. ¿Por qué desarrolla el síntoma en el páncreas? Porque el gran ordenador central cree que le han sacado algo que ya estaba dentro de él para lo que ya se habían secretado enzimas y jugos con el objetivo de digerirlo y de repente se encuentra que el bocado ya no existe.
En los momentos de situación de conflicto se activa el sistema nervioso autónomo y el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal. Es lo mismo que nos ocurre cuando estamos ante un momento de alto riesgo. Antes de continuar con más ejemplos, vale la pena que dediquemos unas líneas a hablar de los sistemas nerviosos de los seres humanos. Es una explicación un poco más técnica, pero nos será de mucha ayuda para conocer la manera que tiene nuestro organismo de reaccionar cuando se encuentra en una situación de estrés.
El cuerpo dispone de dos grandes “sistemas” nerviosos: el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal y se encarga de los actos voluntarios. Tiene diversas funciones, desde percibir estímulos procedentes del mundo exterior a transmitir impulsos a nervios y músculos para realizar acciones.
Por otro lado, el sistema nervioso periférico está integrado por una enorme red de nervios que tienen su origen en el sistema nervioso central y se van ramificando hacia todo el cuerpo. Se puede diferenciar entre el sistema nervioso somático, que regula las funciones voluntarias o conscientes del organismo, como por ejemplo el movimiento muscular, y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el encargado de controlar los actos involuntarios, es decir, los que realizamos sin que nosotros los programemos, como los del corazón, el intestino, el páncreas y otros órganos internos.
El Sistema Nervioso Autónomo
El sistema nervioso autónomo (SNA) o vegetativo lleva a cabo dos funciones complementarias que están siempre coordinadas. Una de ellas sirve para acelerar el organismo y la otra para frenar las actividades internas del cuerpo y permitir así la regulación del biorritmo en los ciclos día/noche, actividad/reposo, acción y desgaste/recuperación. Como decía, es involuntario y recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre órganos, músculos, glándulas y vasos sanguíneos.
El sistema nervioso autónomo se activa, principalmente, en los centros nerviosos que están situados en la médula espinal, el tallo cerebral y el hipotálamo. También algunas porciones de la corteza cerebral, como la corteza límbica, pueden transmitir impulsos a los centros inferiores y, de esta manera, influir en el control autónomo.
El sistema nervioso autónomo se divide a su vez en dos: el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Empecemos por éste último, el simpático, llamado también sistema de gestión del estrés. Está constituido por una cadena de ganglios paravertebrales, situada a ambos lados de la columna vertebral, que forma lo que se denomina el tronco simpático.
Este sistema utiliza un neuromediador o neurotransmisor llamado noradrenalina y está implicado en actividades que requieren un gasto de energía y de tensión.
Es fundamental para enfrentarnos a situaciones de estrés, ya que nos prepara a nivel psíquico, físico y nervioso para reaccionar ante ellas. Cuando se viven emociones de supervivencia, el cuerpo secreta las hormonas del estrés, que tienen como objetivo prepararnos para hacer frente a una situación crítica. Por ejemplo, podría provocar reacciones como estar más atentos, en alerta, pensar más para encontrar una solución, dormir y comer menos para poder centrar toda la energía en el problema. Provoca la dilatación de los bronquios, la dilatación de las pupilas, aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria y envía más sangre a los músculos, cosa que provoca frío en las extremidades. En una frase, y para resumir, la función del sistema simpático es prepararnos para la acción y nos permite actuar y adaptarnos a la presión del medio.
Centrémonos ahora en el sistema nervioso parasimpático, también conocido como sistema de recuperación biológica. Está formado por un nervio craneal, el nervio vago y por ganglios aislados. Usa como mediador una catecolamina, la acetilcolina. Su función es almacenar y conservar la energía y permitir la reparación de los tejidos después de haber pasado por una situación de estrés. Podríamos decir que es el sistema antagónico al simpático, es decir, que hace lo contrario.
Este sistema se activa cuando se resuelve el conflicto que ha puesto en tensión a la persona. Ralentiza las actividades fisiológicas respiratoria y cardíaca, también lo hace con el pensamiento, restablece la energía corporal y facilita las actividades para la supervivencia, como digerir, eliminar o mantener una relación sexual, al tiempo que permite que los tejidos dañados se reparen. Para que se realicen estas funciones, lo que el cuerpo necesita es reposo y nutrientes y para procurarlo el sistema nervioso parasimpático ha previsto la sensación de cansancio, sueño y hambre. La Naturaleza es maravillosa. Nuestro cuerpo tiene todo lo necesario para funcionar
perfectamente si lo sabemos escuchar.
A modo de resumen y con el objetivo de aprender a diferenciar con claridad estos dos sistemas, por un lado, el sistema nervioso simpático actúa en fase de estrés preparando el organismo para una acción de supervivencia.
Por el otro, el sistema nervioso parasimpático es prioritario para la reconstrucción de los tejidos una vez resuelto el conflicto biológico. La acción de cada sistema será distinta según cómo impacte en la psique, en las zonas de Focos de Hamer o en el cuerpo. Veremos un resumen de ello en el siguiente cuadro:
Situación de estrés: perseguida en el trabajo
Después de toda esta teoría, vale la pena clarificar las ideas y los conceptos con un ejemplo, siempre mucho más fácil de entender.
Pongamos el caso de María que con 23 años comenzó a trabajar part-time en una empresa familiar de manipulación de cartón. Era un trabajo de 4 h que le permitía estudiar el Máster y tener un poco de dinero para sus gastos. Después de unos meses de trabajo el jefe
le empezó a devolver los informes que realizaba sin mediar alguna explicación. Ella prácticamente no le veía, pero cada mañana tenía
sobre su mesa unas hojas con tachaduras. En un momento una secretaria le comentó de parte del “jefe” que le descontarían de su
salario el coste del próximo error que cometiera y otro día un compañero le dijo que se comentaba que le despedirían. María podía reaccionar de muchas maneras ante este evento. Lo primero que empezó a sentir fue la impresión de estar perseguida,
enjuiciada y desvalorizada en todo aquello que hacía y posteriormente empezó a sentirse perseguida en el trabajo por su jefe. Por instinto de supervivencia, fue en busca de la ayuda de sus compañeros y amigos. Les habló de lo que sentía, veía y le comentaban en su trabajo con lo que, sin darse cuenta, vació el malestar que le provocaba esa situación laboral. De esta forma, con “el auxilio” desinteresado externo consiguió ver la situación que estaba viviendo desde un punto de vista objetivo y sin presión, lo que le tranquilizó y le permitió gestionar el sentimiento de forma racional y tranquilizadora, y que en consecuencia redundó en poder volver a conciliar el sueño en paz consigo misma, sin temor a lo que le pudieran decir o no en el trabajo. Poco tiempo después, cuando le despidieron, sintió que había sido lo mejor y encontró más ventajas a estar afuera de la empresa que dentro.
Cuando una persona se encuentra en un momento de tensión o de estrés, se activa el sistema nervioso simpático, lo que le provocará que note las manos y los pies fríos, su pensamiento estará más activo, no parará de dar vueltas a lo mismo, el mismo pensamiento girará en su cabeza día y noche y no conseguirá dormir o le costará mucho tener un sueño reparador.
Para el ser humano no es sano mantenerse permanentemente con una tensión elevada, aunque hay muchas situaciones límite que le obligan a estarlo, como por ejemplo quienes atraviesan escenarios de guerra, de incomunicación, de maltrato, de violencia y agresión y acaban manifestando el estrés del trauma. En circunstancias no tan extremas, ante un problema podemos encontrar momentos en los que nos olvidamos de aquello que nos preocupa. Es un mecanismo que nos permite desconectar de la situación de conflicto de forma temporal. Cuando María así lo haga, entrará en vagotonía o, lo que es lo mismo, se activará el sistema nervioso parasimpático.
Entonces, recuperará el calor en las extremidades, tendrá hambre, sueño y necesidad de descansar y reducirá su ritmo cardíaco y respiratorio, entre otras cosas para recuperarse. Eso sí, dependiendo de cómo María vea el mundo, de su manera de vivir, los síntomas que le pueden aparecer pueden ser muy distintos si es que desarrolla alguna enfermedad.
¿Cuál es el proceso de la enfermedad?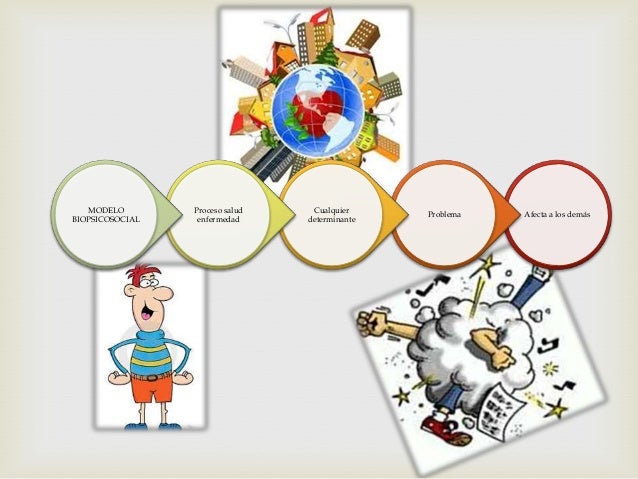
Nos hemos referido a ella diciendo que es un Programa Biológico de Supervivencia (PBS) que se activa ante un estrés de tonalidad determinada (conflicto biológico o bioshock) y ampliaremos ahora diciendo que funciona en dos fases bien diferenciadas, fría y caliente. Además, para entender un poco más cómo enfermamos, debemos comprender que hay dos espacios en toda persona: el interior y el exterior. En el exterior es donde ocurren las situaciones y en el interior es donde se encuentran nuestros deseos y necesidades. A veces, estos dos espacios se alinean en la misma dirección y la vida es un largo río tranquilo.
Otras veces es posible que el exterior te arrastre hacía él, como ocurre, por ejemplo, cuando hay discusiones, problemas, tensiones, separaciones, diferencias de opinión, obligaciones, contactos no deseados, falta dinero, no se puede fundar una familia… Cuando existe ese desajuste entre el exterior y el interior, entre las vivencias y las necesidades, es cuando surge una tensión.
Estos desajustes persisten porque nos vamos estructurando en nuestra manera de pensar y de vivir de una forma en la que puede que no dejemos entrar otras alternativas. Nuestras voluntades actúan de jardineros sobre nuestros cuerpos moldeando el maravilloso soporte para este plano físico tal como lo expresa William Shakespeare en la frase de inicio del capítulo.
Sabemos que llegado al punto en que nuestra psique entiende que hay tensión y que el problema se convierte en un conflicto biológico (no psicológico), la enfermedad aparece como respuesta para evacuar el estrés. Imaginemos que una persona se encuentra frente a una situación extrema de tensión por maltrato, o un ser querido está en dificultades, se divorcia, o descubre a su pareja con otra persona en circunstancias poco apropiadas, o le llama el director de la empresa en la que trabaja para quejarse de su trabajo o para despedirle, o recibe una carta de Hacienda en la que se le comunica que debe abonar una enorme suma de dinero, o se tiene que mudar de ciudad por
un cambio en el trabajo de su pareja… Todas éstas son situaciones que hacen aumentar el estrés.
En 1967 Thomas Holmes y Richard Rahe (1967), dos psiquiatras americanos elaboraron una lista con 43 ítems de acontecimientos vitales que provocan un aumento del estrés. Además de estos factores podemos encontrar todas las situaciones que tengan que ver con una función biológica como digerir, eliminar, tragar, respirar, hidratarse, desplazarse, etc. que si no se pueden cumplir también tienen como consecuencia el aumento del estrés.
Pero el inconsciente biológico no sabe si el evento es real o imaginario, así que interpreta que se ha producido de forma indiscutible y reacciona a través de nuestros órganos. A veces, para intentar encontrar una solución a cualquiera de las vivencias, la persona se pone a pensar y a pensar, y eso provoca que el estrés sea tan fuerte que ocupa toda la parte consciente de la vida de la persona. ¿Os habéis encontrado en esta situación? ¿Habéis vivido momentos en los que el problema se desborda tanto que ocupa cada minuto de vuestro día? Lo más seguro es que sí. En este caso diremos que se está en simpaticotonía.
Esta palabra, simpaticotonía, no es otra cosa que un estado del organismo que se caracteriza por un predominio del sistema nervioso simpático que, como explicábamos antes, es el que gestiona el estrés. Sería el estado opuesto a la vagotonía e implicaría una serie de trastornos en nuestro organismo como taquicardia, sequedad cutánea, carácter irritable, insomnio, inapetencia…
Vivimos cada día con un ligero estrés, en simpaticotonía, que es la activación que necesitamos para realizar las actividades de la vida diaria, y cuando descansamos entramos en vagotonía. Al conjunto de estas dos partes se le denomina normotonía o eutonía. Es un ciclo continuo de actividad y reposo. Este ciclo está bajo el control del sistema nervioso autónomo o vegetativo y ambas acciones nerviosas nos son útiles para mantenernos despiertos o descansar, cada una en el momento adecuado. Todo funciona de esta manera tan equilibrada hasta el instante de estrés que se presenta, sea por un conflicto biológico o por un conflicto psicológico.
Lo primero que se activa cuando una persona está en tensión y supera el límite máximo de tolerancia o umbral es el sistema nervioso simpático. Es una fase en la que no hay fiebre y la sangre ya no está en las extremidades, por lo que a la primera fase de toda enfermedad se le llama fase fría, activa, de estrés o simpaticotonía. En esta fase, el organismo consume más energía, está más acelerado y sobre todo no se puede recuperar. Algunas veces la etapa fría de la enfermedad pasa desapercibida ya que los síntomas más virulentos de la inflamación o la infección aparecen en la segunda fase de la enfermedad, una vez que se ha solucionado el conflicto. Son síntomas que se llaman de enfermedad aguda.
Habíamos mencionado que todos los órganos derivan de las capas embrionarias endodermo, mesodermo y ectodermo, así como que la forma de reacción del órgano en cada fase de la enfermedad es distinta para cada capa embrionaria.
La reacción de los tejidos derivados del endodermo y mesodermo antiguo en fase fría es hacer “más células” y “más función” y son las llamadas enfermedades verdaderas para la NMG. Por ejemplo, más células en el oído medio para atrapar un bocado auditivo, más células en el colon para eliminar más rápido algo indigesto, más alveolos pulmonares para respirar mejor y asegurarse que entre el aire, más células en la dermis para protegerse de una agresión, más acinos en la glándula mamaria para aumentar la secreción de
leche, más actividad en el riñón, específicamente en los túbulos colectores renales, para retener el líquido, o más células en el hígado para asegurarse un mayor almacenamiento o mejor desintoxicación del organismo. Son solo ejemplos de algunas reacciones que pueden ocurrir al activarse el programa de supervivencia o enfermedad.
La reacción de los tejidos derivados del mesodermo nuevo y el ectodermo en fase fría es hacer “menos células” y “menos función”. La parálisis motriz o sensitiva se activa si hay que percibir menos o hacer menos; la hipoglucemia aparece cuando menos energía es una solución; la osteoporosis es efectiva para aumentar el movimiento y sentir menos su peso para tener más rendimiento; la ulceración de la piel (epidermis) o de canales tubulares como los bronquios o el esófago tienen como objetivo mejorar el tacto o el paso de aire o fluidos. Si lo que se percibe a través de los órganos de los sentidos es doloroso, la opción será hacer menos función, como por ejemplo de visión, olfato o audición. Estos son ejemplos de hacer menos células o menos función en tejidos derivados del ectodermo y del mesodermo nuevo.
La persona no siempre siente el síntoma que se está produciendo, como es el caso de una ulceración de conductos o de la piel, la necrosis ósea o tendinosa o la primera fase de una enfermedad funcional como la diabetes.
En cambio, se manifestará o será visible en la fase de reparación o vagotonía y por eso son llamadas “enfermedades falsas o no verdaderas”.
En la primera fase de la enfermedad los síntomas están en función de la necesidad descubierta en el momento del conflicto biológico y, según la capa embrionaria que dé origen a los tejidos, la reacción que haga será tal y como mencionamos anteriormente. Por eso decimos que la enfermedad realiza dos acciones básicas y fundamentales: una es dar el margen de supervivencia evitando una muerte segura –ya que el órgano diana absorbe y descarga el estrés vivido en el instante de conflicto biológico– y la otra ventaja es que cubrirá la necesidad descubierta.
En el caso de María, cuando tuvo el conflicto biológico de no poder digerir algo muy doloroso y de fuerte enojo con su tía por un bocado que ya consideraba suyo, activó un programa de supervivencia en relación al páncreas, cuya función a nivel exocrino es la secreción de enzimas digestivas con la finalidad de ayudar en la digestión de un bocado sumamente denso.
¿Cuál fue la necesidad descubierta para ella en el instante del shock? La necesidad de digerir algo inesperado, feo y que le enfada. La reacción del páncreas exocrino en fase fría es hacer más función o más células, y hacer más células lleva al diagnóstico de tumor en páncreas (adenocarcinoma pancreático).
Cuando la situación de conflicto biológico ha desaparecido consciente o inconscientemente o la persona puede hacer un cambio interno y mirar la misma historia desde otra perspectiva o asignarle otro significado o incluso olvidarse, todo el proceso comienza a cambiar. En todo caso, cuando algo cambia en relación al estrés que se ha producido, comienza el proceso de la segunda fase de la enfermedad que es la etapa de reparación de los tejidos o vagotonía, también llamada fase caliente porque es en esta etapa cuando se producirán reacciones de calor en los tejidos, la inflamación y la infección. Ninguna de estas dos reacciones se da en la fase fría.
Durante la infección, hay síntomas como fiebre, escalofríos, malestar general, enrojecimiento, dolor, sudores nocturnos y dificultad orgánica ahí donde se esté produciendo la infección (congestión, diarrea, vómitos, dificultad respiratoria, etc.) y puede percibirse mal olor como, por ejemplo, en el aliento, la orina o los fluidos fétidos tipo caseoso (caseum, pus). La otra respuesta es la inflamación y esta fase se caracteriza por el dolor, el calor, el rubor o el enrojecimiento, la tumefacción y el edema e impotencia funcional.
También puede presentarse sangrado debido al aumento de la circulación en las zonas de mucosas (sangrado en heces, en orina, en el vómito, en el esputo…). Para que se produzca la reparación el cuerpo ha previsto un mecanismo que evita que volvamos a desgastarnos y el cansancio o la fatiga nos impiden movernos para que ocurra la sanación. La recuperación pide calma, reposo y una alimentación adecuada. El maravilloso refranero lo avala: “para curar una dolencia hay que tener paciencia o bendito sea el mal que con cama se va. Y para el cuidado del terreno valga como ejemplo los siguientes: la salud está en el plato y también en el zapato o infusión caliente, salud para la gente”.
Toda enfermedad comienza con una fase fría y termina con una fase caliente.
Patrick Obissier (2014) en el libro Descodificación biológica y destino familiar dice lo siguiente sobre el pasaje a la vagotonía: “Desvelando el misterio, la enfermedad va cesando. Dado que la enfermedad es la solución para un problema que se revela irresoluble, tiene mucho valor. Para que desaparezca, tenemos que suprimir el problema. ¿El verdadero síntoma no será el episodio que, a partir de fragmentos construimos?”
Sabemos que en los seres vivos y en la naturaleza las fuerzas opuestas tienden a equilibrarse para permitir la vida. Los sistemas neurovegetativos no son una excepción y a la acción simpática le sigue la fase de vagotonía tan necesaria para que los tejidos se recuperen. Las reacciones serán distintas según el origen embrionario del órgano. En general decimos que aparecen dos reacciones en esta segunda fase de la enfermedad como medidas reparadoras, la infección y la inflamación, pero también hay otras reacciones
y vamos a especificarlo.
Infección
La infección es un proceso absolutamente estructurado previsto por la naturaleza para conseguir la reparación completa de los tejidos del cuerpo y el tipo de microorganismo o germen que actúa es específico para cada uno de los tejidos. Asimismo, recordad que cada órgano ha derivado de una capa embrionaria concreta. Contamos con una gran cantidad de “ayudantes” llamados gérmenes o microorganismos preparados cada uno para realizar una función y éstos están en mayor proporción que las células del cuerpo. ¿Para qué prevé la naturaleza contar con ellos? Si fueran inútiles hubieran desaparecido tras tantos años de evolución. No hay nada en la Naturaleza que no tenga un fin, que permanezca en activo, ya que no se gasta energía en algo inservible. ¿Cuál es la función? ¡Sanar!
Los microorganismos actúan en la fase caliente porque les es necesario una determinada temperatura de activación y un medio concreto. Los hongos requieren de humedad y una temperatura baja. Las micobacterias se activan a partir de 38.4 ºC. Las bacterias requieren de un poco más de calor corporal y los virus pueden desarrollarse a una alta temperatura cercana a los 39.5-40 ºC.
Para los órganos de 1ª y 2ª etapa de la biología derivados de las capas embrionarias endodermo y mesodermo antiguo, los hongos y micobacterias son los especialistas que fagocitan y destruyen los tejidos que han crecido.
Recordad que en fase fría los tejidos de estas etapas biológicas hacen más células o más función.
Por ejemplo, en el momento en que María resuelva el conflicto biológico de lucha por su bocado con indigestión y enojo, su páncreas inmediatamente dejará de producir más células (mitosis). Pero, ¿cómo hace para que vuelva a tener su tamaño original? Mediante el uso de microorganismos encargados de destruir el sobrante. Sin embargo, los gérmenes no siempre están disponibles ya que la lucha de los humanos culturizados y llevados de la mano de los antibióticos y vacunas hace que dispongamos de muy pocos de ellos después de tantos años de encarnecida guerra. Y como la naturaleza es sabia también ha previsto que, si no contamos con los gérmenes adecuados, se desarrolle otro mecanismo que es el encapsulamiento o enquistamiento del excedente celular. Un quiste es solo un proceso de crecimiento que los gérmenes no han podido destruir y para el que han encontrado otra solución.
Para los órganos derivados del mesodermo nuevo o ectodermo, 3ª y 4ª etapa de la biología, son las bacterias y los virus los encargados de la función de reparación y, en caso de no disponer de ellos, el cuerpo facilita el enquistamiento celular.
Algunos ejemplos de lo mencionado anteriormente son:
• Cándida o micobacterias, como las bacterias de la tuberculosis, descomponen los tumores del colon, los alveolos pulmonares, los riñones, los tumores hepáticos, los tumores de las glándulas mamarias, las alteraciones de la submucosa vaginal o el melanoma.
• Los estafilococos llenan los espacios en el hueso que fueron causados por la degradación de células callosas y reconstruyen el hueso con la formación de tejido calloso de granulación.
• Durante la fase de curación, las bacterias reconstruyen la pérdida celular (necrosis) del tejido testicular y del ovario.
No entender este sistema de la enfermedad hace que se vivan los síntomas de reparación como un problema y realicemos todo lo que esté a nuestro alcance para intentar eliminar la infección, el dolor o la inflamación. Además, su presencia activa en nosotros intranquilidad, zozobra o miedo. Es absolutamente normal querer desembarazarse de estos síntomas o molestias, pero ello no permite la curación o hace que se vea interrumpida.
León Renard (2016), psicólogo especialista en Descodificación Biológica, lo explica con un ejemplo muy gráfico. Los gérmenes son los albañiles que han venido a reconstruir la casa y cuando vemos que han tirado todo abajo para reconstruirla, han levantado suelos, roto paredes, eliminado las luces y tantas cosas más, nos da miedo no tener nuestra casa en condiciones para seguir habitándola en lugar de estar contentos por lo que tendremos en el futuro, sabiendo que son los mejores profesionales los que nos están haciendo la reparación. Aunque de momento sea incómodo, hay ciertas medidas que pueden ayudar a estabilizar la obra. Los albañiles se ofenden porque creen
que no apreciamos su trabajo y hacen más ruido y más polvo y más escombros que tendrán que ser eliminados y por lo tanto habrá más molestias y duraran más en el tiempo.
Es nuestra necesidad de querer controlar todo lo que altera el proceso natural. Es no confiar en los procesos naturales que han sido útiles durante miles de años y esta desconfianza hace que queramos controlar todo lo que ocurre impidiendo que el propio cuerpo atraviese el proceso y salga reforzado. Es la activación de los miedos profundos la que hace que se magnifique una infección y no se detenga en el tiempo esperado. Cuando hay miedo, angustia y preocupación la persona vuelve a entrar en simpaticotonía por lo que se altera el proceso de reparación de los tejidos.
En el siguiente texto del Dr. Hamer (1997) encontramos otra descripción sobe el mecanismo de reparación del cuerpo mediante la infección: “Imaginémonos a los microbios como a obreros de tres clases:
• Los que tienen por misión retirar los desperdicios (basureros). Por ejemplo, el mycobacterium tuberculosis, que descompone los tumores intestinales (de la capa embrionaria interna, el endodermo) durante la fase de curación.
• Los que actúan como niveladores de terreno, encargados de cubrir los cráteres. Por ejemplo, los virus, cuya misión consiste en rellenar las pérdidas de sustancia producidas en un tejido por las ulceraciones. Sólo podemos encontrar úlceras y virus durante la fase de curación, y eso únicamente en los órganos de la capa embrionaria exterior (ectodermo), gobernada por el córtex cerebral.
• Las bacterias, que tratan únicamente con órganos deteriorados (necrosados, osteolisados) de la capa embrionaria media (mesodermo),
y tan sólo durante la fase de curación consecutiva a la solución del conflicto podrían ser comparadas a bulldozeres que quitan los
escombros para que se pueda construir una nueva casa, es decir, para que el organismo pueda reconstruirse sobre una base sólida.
Así pues, nuestro organismo hace un llamamiento a sus amigos los microbios para reparar, para desescombrar, rellenar o nivelar los tumores, necrosis o úlceras que se han producido durante la fase conflictual activa.
Algo parecido a la revisión técnica de puesta a punto que se aconseja a los automovilistas.”
Inflamación
Una vez más nos encontramos con la sabiduría natural de nuestro cuerpo que nos muestra cómo sanarnos. Así aparece otro proceso post-solución o vagotonía. Con mayor frecuencia lo hará en órganos derivados del mesodermo nuevo y ectodermo. Es la llamada inflamación, que como decíamos antes, tiene los síntomas de calor, dolor, rubor, edema o tumefacción y en algunos casos impotencia funcional.
Un órgano derivado del mesodermo nuevo como un hueso, un tendón o un músculo en fase de estrés, por ejemplo, ante conflictos biológicos por no ser capaz de llegar al rendimiento esperado y por ello desvalorizarse, hará una necrosis, o, dicho de otro modo, una disminución de células. Mientras esto ocurre no hay síntomas físicos y la persona siente el malestar a nivel psíquico por el conflicto, pero no a nivel físico. A partir del momento en que se produce la solución consciente o inconsciente los tejidos necrosados (que han desaparecido) serán rellenados. Para ello existe un proceso natural que mediante la aparición de un edema (inflamación) lleva todo lo necesario a los tejidos: los minerales, la glucosa, las vitaminas, los oligoelementos, las proteínas, etc.
Mientras María vivía el estrés de tener que hacer un trabajo bien porque siempre recibía quejas y además sentía que estaban detrás de ella vigilando su trabajo se encontraba en una fase de la enfermedad, la primera o fase fría, sin tener ningún síntoma.
Cuando finalmente se marchó de la empresa e incluso estuvo contenta de haber dejado atrás ese periodo de su vida, tuvo durante unos días dolores musculares en la espalda e inflamación del hombro derecho que achacaba a la carga de pesos que había hecho esos días, los malos gestos y la tensión de la despedida. Luego pasaron y ya no se acordó ni del hombro ni de la espalda.
Es fácil poner la mirada en los factores externos cuando tenemos algún problema físico. Para un descodificador está claro que los dolores y la inflamación aparecen cuando el cerebro ha recibido la orden de que el conflicto está solucionado.
Muchos síntomas conocidos son la fase de vagotonía de un determinado conflicto que se ha solucionado. Ejemplos de esto serían:
• Cistitis: conflicto en solución de no poder organizarse y/o delimitar el territorio.
• Bronquitis: conflicto solucionado de invasión en el territorio.
• Gripe: conflicto de pelea en el territorio, disputa, bronca que se ha solucionado.
• Leucemia: conflicto solucionado de desvalorización profunda del ser y sentir que no se es capaz.
• Tortícolis: conflicto de desvalorización en solución por tener que mirar en una dirección a la que no se quiere, no se puede o no se debe dar una ojeada.
• Venas varicosas: conflicto inestable (se soluciona y se vuelve a activar el estrés) en relación a querer limpiar y eliminar las situaciones sucias que son un peso y bloquean la marcha. “Sentirse encadenado a X situación, persona o algo”
• Papiloma virus en cuello de útero: conflicto en vías de solución de frustración sexual y/o afectiva sintiendo el rechazo de la pareja.
Recordad que en órganos de 3ª y 4ª etapa de la biología derivados de mesodermo nuevo o ectodermo en fase de estrés hay una disminución celular y en fase de reparación hay un relleno de esas células que han desaparecido.
Si el conflicto ha sido intenso, la reparación será proporcional por lo que dará lugar a un crecimiento celular llamado tumor o cáncer como linfomas, tumor bronquial, osteomiosarcoma, tumor esofágico alto o rectal bajo, tumor de vías hepatobiliares, leucemia, entre otros. El Dr. Hamer les llama “enfermedades falsas” en el sentido de que son patologías que aparecen para reparar los tejidos y no para solucionar un conflicto biológico.
Los síntomas en reparación suelen ser alarmantes, preocupantes y molestos porque uno de los signos es el dolor y este no es bienvenido ni a sabiendas de que está ahí porque algo está comenzando a arreglarse. Otro elemento que puede provocar molestias importantes durante el proceso de vagotonía es que hay un pico de estrés que tiene como objetivo drenar el edema cerebral que se ubica alrededor del Foco de Hamer y en ese momento –conocido como epicrisis o crisis épica– puede haber molestias fuertes como dolor de cabeza, migraña, infartos o calambres.
Esto ocurre en el momento más bajo de la primera fase de vagotonía y es el sistema nervioso el que acciona un mecanismo simpaticotónico de drenaje para que tanto el cerebro como el cuerpo puedan desprenderse del líquido sobrante. En este momento pueden activarse síntomas muy virulentos e incluso graves si no se aplican medidas preventivas.
Por ejemplo, un día llegas al trabajo y te dicen que tu mesa está ocupada y que tienes que estar haciendo otra actividad un par de horas. Puede ser que te moleste y sientas la situación como “me obligan a hacer algo que no quiero”.
Es una contrariedad menor, pero inoportuna. Luego te marchas del lugar, sales con amigos, te lo pasas bien y te olvidas de cómo has empezado el día.
Llegas a casa y a dormir y a las 3-4 de la mañana te despiertas con calambres.
Durante la noche se produce la reparación y en el pico de la vagotonía ocurre una situación de crisis épica.
Las medidas de ayuda para la vagotonía son sumamente importantes en este período. También puede ayudar descargar la tensión del conflicto hablar o escribir sobre el tipo de conflicto que está en la base de la dolencia y descargar así emocionalmente la programación. Estas acciones serán una gran ayuda para disminuir la virulencia de los síntomas en crisis épica. Anotar sueños y vivencias, escribir, pintar, dibujar, modelar con barro, arcilla, plastilina, hacer un collage, recitar o lo que a cada uno le sirva tiene como objetivo sacar del interior y poner en el exterior algo que presiona a nivel inconsciente.
María podría visitar, emocionalmente hablando, y descargar las sensaciones corporales asociadas a otros eventos en los que sintió indigestión, rabia o enojo porque le quitaban algo suyo o le dejaban de lado y es casi seguro que tendrá muchas vivencias de este tipo. También podría escribir sobre el mismo tipo de situaciones vividas por su padre, su madre o las familias de origen respectivas. En todas las vivencias similares pueden estar los hechos programantes. A partir de la epicrisis, el organismo pasa a la etapa de cicatrización y luego regresa al estrés normal (eutonía o normotonía) con los tejidos reparados y/o cicatrizados y la psique tranquila.
El desconocimiento de cómo son las fases de la enfermedad puede llevar a mucha angustia, preocupación o miedo y estas reacciones pueden reactivar el estrés. Por el contrario, el conocimiento del funcionamiento de la enfermedad puede rebajar mucho la tensión, así como la aplicación de medidas para atravesar la vagotonía pueden ayudar más aún. Un ejemplo nos ayudará a verlo más claro:
Un niño de tres años, digamos que se llama Pedro, se despierta una noche con tos, fiebre muy alta, sudores, vómitos e intranquilidad. Sus padres lo llevan a urgencias donde es diagnosticado de alveolitis infecciosa de foco único. Unos años antes hubieran creído que padecía una bronconeumonía. Hoy, sin embargo, sus padres entienden qué es lo que le ha activado la enfermedad, comprenden el proceso de la enfermedad y cuál es el conflicto biológico vivido por su hijo que está en el inicio de la enfermedad. Es fácil de entender: hace unos días, antes de la aparición del síntoma, Pedro se perdió en el supermercado cuando sus padres hacían la compra; lo encontraron al cabo de un rato en un rincón, acorralado por otro niño mayor que no paraba de asustarle. Se dieron cuenta de que el pequeño había sufrido “miedo a morir”, había pensado que sus padres ya no estaban y que él solo moriría.
Ante este momento de estrés con una tonalidad específica el cuerpo de Pedro reaccionó biológicamente mientras él ya estaba seguro en los brazos de sus padres. El cuerpo del pequeño produjo más tejido respiratorio de lo normal, ya que, frente al miedo a morir, todo organismo busca el mayor bocado de aire posible para salvarse y, por lo tanto, genera más tejido pulmonar. Los síntomas que unos pocos días después aparecieron eran la fase de reparación ante los cambios biológicos producidos por el organismo de
Pedro para hacer frente al evento conflictivo: los gérmenes habían aparecido para destruir los tejidos que habían crecido de más. En fase vagotonía, es decir, cuando el peligro ha pasado, sus tejidos pueden comenzar la reparación y, si han crecido de más, necesitaran los gérmenes adecuados para fagocitar y hacer desaparecer todo lo sobrante. De esta manera podemos entender cuál es la causa de la enfermedad de Pedro.
Sus padres, que conocen el mecanismo de reacción que ha previsto la naturaleza, saben también qué medidas aplicar en cada caso. Tranquilizan a Pedro, enfrían su cuerpo y le ponen una bolsa con hielo en la nuca (centro de los alveolos pulmonares en el
Tronco cerebral), le acompañan turnándose para no dejarle solo y le dan seguridad y protección, tan necesarias para un niño.
Cuando Pedro se perdió tuvo 3 posibilidades de reacción, como nos pasa a todos cuando vivimos una situación de estrés. Podría corretear y divertirse esperando a que llegara la solución, es decir, sus padres. Podría ser totalmente neutro y ni preocuparse ni divertirse, simplemente esperar. O podría vivirlo con una gran preocupación, tal y como indica el síntoma con “miedo a morir”. ¿De qué depende su vivencia? De sus programas y experiencias previas.
Si al niño de tres años, Pedro, le hubiera hecho gracia lo que hacía el niño mayor porque tiene un hermano o un primo que siempre le hacen la misma broma, se hubiera distraído y no hubiera percibido que estaba sin sus padres por lo que probablemente no hubiera vivido la sensación de miedo a morir y el síntoma asociado ya no hubiera tenido razón de aparecer. Si el niño cuenta con el recurso de estar jugando con otros niños mayores no vivirá la presencia de éstos como peligrosa. Pedro debió de vivir su pérdida en el supermercado como inesperada, “no encuentro a mis padres”, dramática, “mis padres no están conmigo, estoy solo, me puedo morir”, sin solución, “no los encuentro y no pudo expresar la vivencia de miedo a morir”. Al encontrarse con sus padres, pudo llorar y así lo hizo, se abrazó a ellos y al cabo de 5 minutos ya estaba correteando otra vez.

