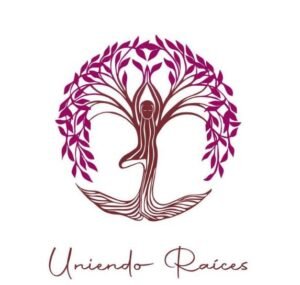Lección 150 Pensar y Sentir
Pensar y Sentir: el Análisis Bioenergético del Pensamiento
Conferencia 1: la naturaleza del pensamiento
Introducción
Normalmente se suele considerar que pensar es lo contrario de sentir.
Se establece un contraste entre la persona que piensa y la persona impulsiva, aquella que actúa basándose en sus sentimientos sin pensar. El mandato de la razón es «párate a pensar». Esta antítesis entre pensar y sentir se refleja en la dialéctica que ve estas funciones como aspectos opuestos de la conciencia y la percepción. Cada movimiento del cuerpo que se percibe da lugar a un sentimiento y a un pensamiento. Un sentimiento se percibe en el trasfondo del espectro emocional y se interpreta en un nivel como placentero y doloroso, y en otro nivel como ira, miedo, hostilidad o una combinación de estos sentimientos. Un pensamiento surge cuando se percibe un movimiento y se interpreta en términos de las imágenes mentales, visuales, auditivas, simbólicas, etc., que están almacenadas en el cerebro. La figura 1 representa esta visión dialéctica.
Que los movimientos corporales dan lugar a sentimientos y pensamientos no es evidente. La presunción está basada en el hecho de que los muertos no tienen sentimientos ni pensamientos. Esto se sustenta con observaciones repetidas de que los sentimientos dependen del movimiento.
Cuando me pongo el sombrero en la cabeza, lo siento. Sin embargo, si permanece en la misma posición durante algún tiempo, dejo de ser consciente de su presencia. Si me muevo, inmediatamente vuelvo a ser consciente de él. Si alguien no mueve el brazo durante mucho tiempo, se vuelve entumecido y no lo siente. La relación del pensamiento con el movimiento es más complicada.
Intentaré mostrar que el pensamiento está directamente relacionado con el sentimiento y que la antítesis entre ambos es aparente solo cuando su función se ve desde la cumbre de la pirámide, es decir, desde la posición del ego. Todas las funciones de la personalidad forman una jerarquía cuyo orden está determinado por el nivel de conciencia. La base está formada por las actividades rítmicas del cuerpo que están bajo la conciencia.
El primer nivel de conciencia es la percepción del placer y el dolor.
Cuando la conciencia se desarrolla, estos sentimientos se van elaborando y separando en varias emociones. Las emociones dan lugar a pensamientos al transformarse en imágenes. En el hombre se ven sometidas a una abstracción adicional, convirtiéndose en palabras. Un nivel superior de conciencia permite el desarrollo del pensamiento objetivo y el razonamiento. En el ápice del triángulo está el ego, el yo autoconsciente que dirige la mayoría de nuestras actividades durante la vigilia.
La función del pensamiento
Si un animal no tuviera capacidad de elegir sus acciones, apenas tendría ninguna necesidad de pensar conscientemente. Sus reacciones serían completamente instintivas, como retirarse del dolor o acercarse al placer.
Dicho comportamiento caracteriza a los niños muy pequeños y a las formas inferiores de vida. Sin embargo, la mayoría de los animales se enfrentan a situaciones que no pueden solucionarse solo con un comportamiento instintivo.
Un cuervo que se acerca a la comida que hay cerca de una casa está sujeto a sentimientos conflictivos. Su hambre le atrae a la comida pero su miedo al hombre le hace contenerse. Se mueve con precaución, con los ojos y los oídos alerta, juzgando la situación y decidiendo en cada momento si avanza o se retira. Un lobo que acecha a una manada de alces debe elegir el que va a atacar. Su elección es en parte instintiva y en parte basada en la evidencia de sus ojos, que le muestran qué alce en particular es el más vulnerable.
También debe elegir el momento y la dirección de la acción.
Nuestra percepción del animal nos dice que alguna forma de pensamiento se produce cuando se toman decisiones conscientes. Confrontados con acciones alternativas, el animal se detiene y en ese momento sentimos por su actitud qué puede estar pensando, por supuesto no en la forma en que los seres humanos lo hacemos. Carece de la capacidad de formular las posibilidades de acción en imágenes verbales o en otras representaciones simbólicas, pero esta capacidad puede ser solo una forma superior de pensamiento y no la esencia del pensamiento en general. No sabemos si un animal es consciente de sus procesos de pensamiento, como nosotros, pero esta diferencia puede ser de grado, no de tipo. Pensamos porque nos enfrentamos a innumerables elecciones en nuestras actividades diarias. Desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que dormimos estamos continuamente pensando en lo que haremos, qué ropa nos pondremos, qué comeremos, cómo manejaremos una situación, qué diremos, etc.
Obviamente cuantas más elecciones parece haber, más pensamiento se requiere de nuestra parte, y nuestro pensamiento puede volverse bastante intrincado.
Incluso al elegir la ropa pensamos en la impresión que esta causará en los demás, y esto suele suscitar el tema de nuestra relación con quienes nos rodean y forzarnos a pensar en ellos. En nuestro pensamiento evocamos las imágenes de nuestro mundo complejo, pasado, presente y futuro, mientras intentamos descubrir las actitudes y acciones que favorecerán nuestro bienestar.
La variedad de elecciones puede fácilmente provocarnos una sensación de frustración. Sentimos esta frustración intensamente, por ejemplo, cuando elegimos una pieza de un rompecabezas y no podemos encajarla en la imagen. Por el contrario, sentimos una sensación de satisfacción cuando una pieza encaja perfectamente. La frustración y la sensación de satisfacción son físicas y mentales. La frustración representa un bloqueo del flujo de sentimiento por el cuerpo, creando una tensión que puede rozar el dolor.
Encajar las piezas establece una conexión entre el impulso y la imagen del rompecabezas que permite que la excitación fluya a través del cuerpo y llegue al exterior. Este fluir del sentimiento hacia fuera es, como vimos en las conferencias anteriores, la base energética de la experiencia del placer.
Pensar puede ser definido como el proceso de hacer conexiones entre nuestros sentimientos y la imagen que tenemos en nuestras mentes de nuestro entorno. Cuando un sentimiento conecta o encaja perfectamente, como en el rompecabezas, sentimos una sensación de armonía con el entorno que es agradable. Cada sentimiento que no encaja crea tensión, dolor y frustración.
Cuanto más sencillas son nuestras vidas, más fácilmente se alcanza la armonía. En una sociedad compleja el encaje raramente es perfecto.
El proceso de la vida es muchísimo más complejo que un rompecabezas en el que la imagen es estática y las piezas son inmutables. El entorno humano está constantemente cambiando y nuestros sentimientos nunca son los mismos de un momento a otro. Cada estado de ánimo y cada sentimiento modifican la estructura y la forma de nuestro ser, con lo que se necesitan nuevas adaptaciones y tenemos que establecer nuevas conexiones. Estamos obligados casi constantemente a pensar mientras nos esforzamos en relacionarnos con el mundo que nos rodea y en diseñar las acciones que satisfarán nuestras necesidades.
Para los fines de esta exposición se puede dividir el pensamiento en tres niveles: pensamiento inconsciente, pensamiento consciente y pensamiento autoconsciente. En el primero las conexiones se hacen por debajo del nivel de conciencia. El psicoanálisis ha demostrado que a menudo los pensamientos inconscientes dictan el comportamiento tanto como los conscientes.
Hay pruebas considerables de que algunas de nuestras ideas más creativas surgen en este nivel y suben a la conciencia más tarde como intuición o inspiración. Arthur Koestler, en The Creative Act (El acto creativo), describe este proceso como una conexión inconsciente entre dos experiencias previamente no relacionadas entre sí. Esta conexión puede llevar consigo una carga de entusiasmo tan grande que produce un destello de iluminación que Koestler denomina la «reacción Eureka».
En el pensamiento consciente la conexión se hace entre un sentimiento inmediato y el entorno tal y como se percibe directamente. En este tipo de pensamiento conecto mi sensación de hambre a una fuente adecuada de comida, o mi sensación de ira a una situación especial o a un comentario insultante. Al pensamiento consciente se le puede llamar también pensamiento subjetivo.
El pensamiento autoconsciente o pensamiento objetivo se produce cuando la persona se separa de un sentimiento o emoción y la representa en su mente como una imagen. En el comentario «cuando me insultan, me enfado», se hace una conexión entre dos imágenes vistas desde arriba o desde el exterior. En ese pensamiento uno es consciente de sí mismo y, por tanto, de su propio pensamiento. También puede decirse que, al ser consciente de su pensamiento, uno es consciente del yo. Descartes tomó esta posición en su máxima: «Pienso, luego existo». Después analizaré esta forma de pensamiento más extensamente. Los seres humanos tenemos la capacidad de observar nuestro propio proceso de pensamiento mediante un ojo superior, el intelecto. Esta capacidad da lugar a la conciencia del pensamiento consciente o del pensamiento autoconsciente.
El papel de la mentira en el pensamiento
Los comentarios de una de mis pacientes me revelaron un aspecto interesante de la naturaleza de la autoconciencia. Dijo que recordaba el momento en que tomó conciencia de sí misma. Sus padres le habían exigido una explicación por alguna acción y de repente cruzó por su mente como un relámpago el pensamiento de que no tenía por qué decir la verdad. En ese momento, subrayó, «tomé conciencia de mí misma como un ser independiente ».
Muchos niños pasan por una etapa inicial de desarrollo en la que mienten. La mentira puede ser una negación de una acción que los padres consideran equivocada. Un niño se encuentra unas monedas y se las queda.
Cuando sus padres se enfrentan a él convencidos de que ha tomado el dinero, el niño, de la manera más inocente, niega saber nada del asunto. Puede que posteriormente admita su acción o el dinero aparezca entre sus posesiones.
Sus padres quizá transformen este incidente en un drama y lo castiguen por mentir o, si son sensatos, considerarán que está descubriendo la mentira y confiarán en que aprenderá cuándo es adecuado usarla.
Es interesante especular sobre la relación entre la mentira y el autoconocimiento.
La conciencia surge, según demuestra Erich Neumann, del reconocimiento de las diferencias. Para tener conciencia de la luz, uno debe
conocer la oscuridad; para conocer arriba, debe conocer abajo; para conocerte a ti, debo conocerme a mí. Igualmente, la autoconciencia debería exigir un par de alternativas. Si uno puede solo decir la verdad, carece de elección, y sin elección, la conciencia del propio comportamiento es reducida, y el control limitado. El reconocimiento de que uno tiene una elección fortalece el dominio del ego sobre la reacción del organismo y, de hecho, coloca al ego en el asiento del conductor. El ego se convierte en el centro de la conciencia de sí mismo por su capacidad de distinguir entre verdadero y falso, bueno y malo. ¿Puede uno desarrollar esta capacidad sin explorar la esfera de la mentira?
No debería escandalizarnos esta idea de que la mentira juega un papel natural. Tiene un valor positivo en áreas importantes de la vida. En el fútbol, por ejemplo, admiramos al jugador que sabe cómo usar el engaño para hacer que su oponente baje la guardia y así ganar ventaja. Lo mismo se puede decir del arte del boxeo y de la estrategia de la guerra. La capacidad para camuflar nuestros movimientos y engañar al enemigo es, con frecuencia, esencial para el éxito. La suavidad de una finta que confunde al contrario es la marca de un maestro, no solo en el terreno del combate físico sino en todas las situaciones de antagonismo. En el juego del ajedrez o de las cartas, el uso adecuado del engaño puede ser el elemento que decida la victoria.
El cazador, ya sea humano o animal, es cauteloso. En todas estas situaciones, la capacidad de usar el engaño es un factor importante. Tiene un valor negativo obvio en las situaciones que requieren cooperación y comprensión, y es desastroso cuando se convierte en autoengaño.
Se necesita objetividad para emplear conscientemente el engaño en situaciones de discordia. Uno tiene que colocarse en la posición del contrario para evaluar correctamente el engaño: «Si hago este movimiento, ¿qué pensará él?». El éxito del engaño depende de la precisión con la que hemos calculado la reacción del contrario. El engaño requiere que una persona se salga de sí y sea consciente de su ser y del otro.
Sin el reconocimiento de la existencia de la mentira, uno nunca tendría que tomar un enfoque objetivo. Una persona respondería a la apariencia externa de una situación sin dejar un margen para la posibilidad de que podía engañar o ser engañada. Creería en sus sentidos incondicionalmente.
Cuando reconocemos la posibilidad de que quizá nuestras impresiones sensoriales no revelen toda la verdad de una situación, debemos recurrir a la facultad superior del pensamiento objetivo o razonamiento para garantizar nuestra seguridad. Un ser humano condiciona conscientemente la evidencia que le muestran sus sentidos a la evaluación crítica basándose en la experiencia pasada almacenada en su mente en forma de conocimiento.
Ninguna impresión sensorial nos diría nunca, por ejemplo, que el hierro se podía fundir a partir del mineral de hierro. El descubrimiento del hierro surgió del conocimiento logrado durante el curso de la cultura del bronce. Podría decirse que el conocimiento, una vez adquirido, agudiza y expande los sentidos. Sin embargo, al principio surge del reconocimiento de que existe otra realidad tras la manifestación superficial de las cosas.
Todos los animales piensan hasta cierto punto, pero solo los seres humanos saben o piensan de forma objetiva. Esta forma de pensar que produce conocimiento depende del intelecto, ese aspecto de la mente del hombre que le permite proyectar y evaluar su propio pensamiento y comportamiento. Cada aumento del conocimiento expande el intelecto y empuja al hombre a una posición más objetiva. Al hacerle consciente de su propia subjetividad y, también, receloso de ella, mejora su individualidad y aumenta su distanciamiento. Como sabe, y no se limita a creer en sus sentidos, el hombre es un actor consciente del drama de la vida.
Subjetividad y objetividad
Cuando nuestro punto de referencia está en nosotros y nuestro pensamiento se orienta hacia la expresión de nuestros sentimientos y la satisfacción de nuestros deseos, pensamos de forma subjetiva. Para pensar objetivamente, el punto de referencia debe estar fuera del yo y la comprensión de las relaciones causales no debe dejarse influenciar por nuestros sentimientos y deseos personales. El pensamiento objetivo busca definir las relaciones causales en términos de acciones en lugar de sentimientos. Para ser objetivo, el pensamiento debe separarse del sentimiento.
La pregunta es: ¿puede el pensamiento separarse por completo del sentimiento? De hecho, cuando uno reflexiona sobre la naturaleza del pensamiento objetivo, es decir, el pensamiento desapasionado, parece más contradictorio que el subjetivo. Si el desapego es completo, la mente, separada de su conexión con los aspectos sensibles del ser, se transforma en un ordenador que funciona solo basándose en la información que se le suministra.
Esto es pensamiento programado. El pensamiento de un estudiante que está resolviendo un problema de geometría se asemeja al funcionamiento de un ordenador. El estudiante intenta aplicar toda la información que ha aprendido sobre geometría a la solución del problema que le ocupa. Si esta información es incompleta, no puede solucionarlo, ya que ni sus sentimientos ni su experiencia personal le resultan muy útiles.
Mientras el cuerpo de una persona esté vivo mandará impulsos al cerebro informando a este órgano de sus sensaciones y sentimientos y originando pensamientos subjetivos. En medio de las deliberaciones más abstractas no nos libramos de la intrusión de planteamientos personales, sentimientos de irritación, frustración, placer, dolor, etc. Estas intrusiones dificultan el cometido del pensamiento objetivo, y con frecuencia se requiere una fuerza considerable de voluntad para permanecer objetivo bajo estas circunstancias. Las intrusiones serán mínimas cuando el cuerpo se encuentra en un estado de placer, y el pensamiento objetivo reflejará su tono positivo. Los sentimientos dolorosos representan una perturbación mayor, ya que el dolor siempre se interpreta como una señal de peligro. Para pensar
objetivamente cuando el cuerpo se halla en un estado de dolor (ausencia de placer) uno tiene que insensibilizarlo. Esa «insensibilización» disocia la mente del cuerpo y hace que el pensamiento adquiera una cualidad mecánica o computarizada. El pensamiento creativo, que depende del flujo libre de las ideas inconscientes, se produce solo cuando el cuerpo está más vivo y desahogado. La cualidad de nuestro pensamiento, y probablemente el contenido también, nunca puede separarse por completo del tono emocional del cuerpo.
El pensamiento objetivo se vuelve más difícil cuando una persona intenta ser objetiva acerca de su propio comportamiento. Como el comportamiento viene en gran medida determinado por los sentimientos, una persona tiene que conocer sus sentimientos para evaluar objetivamente su comportamiento.
Por ejemplo, si no es consciente de su hostilidad, explicará las reacciones negativas con las que se encuentra achacándolas a los sentimientos negativos de la gente. Naturalmente, no puede ver sus acciones como las ven los otros y será incapaz de apreciar su responsabilidad en esa reacción negativa. Al desconocer sus emociones y motivos ocultos, es incapaz de ser totalmente objetivo consigo mismo. El ojo del intelecto solo puede apreciar la lógica del propio razonamiento. Por otro lado, si alguien es consciente de sus sentimientos y puede expresarlos subjetivamente, puede asumir una postura objetiva y decir, por ejemplo: «Comprendo que soy agresivo y puedo ver por qué la gente reacciona de forma negativa conmigo
». Para ser verdaderamente objetivo se necesita la subjetividad adecuada.
Pensar nunca puede separarse de sentir. Como todo lo que hace una persona viene determinado por su deseo de placer y su miedo al dolor, ningún acto puede ser totalmente imparcial, ninguna acción puede estar absolutamente libre de interés personal. La consecuencia lógica es que todo pensamiento está relacionado con un sentimiento y que apoyará a este sentimiento o se opondrá a él dependiendo de la actitud caracterológica del individuo. Se puede alcanzar la misma conclusión desde el análisis dialéctico de la relación entre pensamiento y sentimiento, ya que tanto el pensamiento como el sentimiento surgen de la percepción de un movimiento corporal.
Para ser verdaderamente objetivo uno debe reconocer y declarar su actitud o sentimiento personal. Sin esta base subjetiva el intento de ser objetivo termina en una falsa objetividad. El término psicológico que caracteriza esa falsa objetividad es «racionalización». El mecanismo de la racionalización es negar el sentimiento subjetivo que motiva un pensamiento o una acción y justificar el propio comportamiento con un razonamiento de causalidad: «Tú me hiciste hacerlo». La racionalización es un intento de hacer responsable de las propias acciones a otra persona o a una situación externa. Will Durant advierte: «La razón, como podemos ver ahora en cualquier colegiala, quizá sea solo la técnica de racionalizar el deseo».
El pensamiento objetivo ofrece poca ayuda en la multitud de problemas y conflictos que surgen diariamente en nuestras vidas. Ninguna madre podría responsabilizar a su hijo basándose en él. Si interpreta que su bebé llora con razón, no es basándose en la lógica, sino porque siente, mediante su empatía, el sentimiento que subyace tras ese llanto y responde con sentimiento a las necesidades del bebé. En todas las relaciones interpersonales, cómo nos comportamos y lo que decimos está controlado por el pensamiento subjetivo. Uno no puede relacionarse objetivamente con otra persona porque una relación objetiva reduce a los individuos a la categoría de objetos.
El problema del pensamiento es que la gente no puede pensar objetivamente porque no piensa subjetivamente. El pensamiento de todos los grandes filósofos contiene una fuerte inclinación subjetiva que el lector inteligente sabe apreciar y que añade sabor a su escritura. Las personas no piensan subjetivamente porque les han enseñado a considerar inferior esa clase de pensamiento, a desconfiar de sus sentimientos y justificar sus acciones con razones, y que el placer nunca es un objetivo suficiente en la vida. El resultado es que han perdido contacto con sus sentimientos.
El pensamiento empieza con el sentimiento y conduce a la sabiduría.
Obviamente, ya que no todo el pensamiento conduce a la sabiduría, yo lo achacaría a la falta de un sentimiento genuino. Conocerse a uno mismo es la esencia de la sabiduría.
Negación y pensamiento
El conocimiento y la afirmación de sí mismo
He propuesto la hipótesis de que el crecimiento de la conciencia procede de las sensaciones básicas de placer y dolor y llega al pensamiento atravesando el espectro de las emociones. Las reacciones emocionales conservan una cualidad instintiva. No son respuestas aprendidas primariamente aunque para su expresión dependen en cierta medida de la coordinación muscular. El pensamiento, por otro lado, no puede estar disociado del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento. Cuando la conciencia se desarrolla hasta el punto en el que el pensamiento es posible, se produce el aprendizaje y la consecuencia de ello es el conocimiento.
El paso de la respuesta impulsiva al pensamiento requiere la introducción de una frustración y de una negación. Si las acciones instintivas de un organismo fueran capaces de satisfacer todas sus necesidades y deseos, el pensamiento consciente sería innecesario. Es solo cuando los patrones instintivos de comportamiento no logran satisfacer al organismo cuando surge la necesidad del pensamiento. En todos los experimentos de aprendizaje con animales, la frustración es el nivel que fuerza al animal a aprender un nuevo comportamiento y a adquirir un fin deseado. En uno de los más famosos de estos experimentos se colocó un plátano en el exterior de la jaula de un mono, justo fuera de su alcance. Finalmente, tras varios intentos sin éxito de alcanzar el plátano con la mano, el mono se fijó en un palo que se
había dejado en su jaula. Usando el palo como una extensión de su brazo, fue capaz de conseguir la fruta. En las siguientes ocasiones, recurrió al palo tras cada vez menos esfuerzos infructuosos por alcanzar el plátano con la mano. Puede decirse que el mono aprendió una nueva habilidad, que el aprendizaje implicaba pensar y que en el proceso adquirió el conocimiento de cómo usar el palo de otra forma El papel de la frustración en el pensamiento es obvio; el de la negación no está claro. La frustración no conduce obligatoriamente al pensamiento; con la misma facilidad puede llevar a la ira y a la rabia. De hecho, estas reacciones son las más naturales. El pensamiento solo puede darse cuando se desvía al deseo frustrado de su canal natural de desahogo. A veces, antes de que la frustración se vuelva insoportable, el organismo debe interrumpir el esfuerzo infructuoso. Pararse a pensar, como indiqué en la primera conferencia, es una vieja máxima. Ese «pararse» tan esencial al pensamiento es un «no», tácito, una orden negativa de un centro superior que suspende la reacción instintiva.
Con frecuencia oímos que la gente en un momento de peligro usa el mismo método para salvarse. Recientemente oí hablar de un joven que estaba atrapado por una peligrosa corriente y se dio cuenta de que a pesar de todos los esfuerzos que hacía por alejarse nadando no conseguía liberarse.
Comprendiendo que se estaba dejando llevar por el pánico y la desesperación, se dijo a sí mismo: «No te dejes llevar por el pánico». En ese momento pensó que debería reservar sus fuerzas y pedir ayuda. Lo hizo y fue rescatado.
Ahora enfoquemos este tema de una manera ligeramente diferente.
Cuando un bebé se hace mayor inevitablemente entra en conflicto con sus padres. Pero vamos a suponer que es un niño atípico, que escucha todo lo que dice su madre y hace al pie de la letra todo lo que esta le pide. «Cómete el puré», le ordena la madre, y el niño obedece sin rechistar. Si este estado de cosas continuara, ¿cómo podría el niño aprender alguna vez a pensar?
No tendría necesidad de hacerlo, ya que la madre sabe mejor que él lo que le conviene. No tendría necesidad de aprender, porque la madre se anticiparía a todos sus problemas y solucionaría cualquier imprevisto. No ganaría ningún conocimiento, ya que no le haría falta. Afortunadamente ningún niño viene al mundo con esa disposición, porque se convertiría en un idiota indefenso.
Cuando un niño obedece una orden, se le priva de una oportunidad de pensar, de aprender y de adquirir conocimiento. Esto no significa que no se deba nunca mandar a un niño. Las órdenes son necesarias en las emergencias pero no en situaciones de aprendizaje. Estas últimas requieren de libertad de elección para que el pensamiento se produzca.
La mayoría de los niños atraviesan una fase negativa durante el curso de su crecimiento y desarrollo. Entre los dieciocho meses y los dos años de edad suelen decir frecuentemente «no» a las exigencias de sus padres y a sus ofrecimientos. Este «no» expresa el deseo de independencia del niño y su derecho a tomar sus propias decisiones. A menudo esto es tan espontáneo que puede decir «no» a algo que quiere. Recuerdo que una vez le ofrecí a mi hijo pequeño una galleta que le gustaba. Sin ni siquiera darse cuenta de lo que era, volvió la cara hacia el otro lado en un gesto de rechazo. Una segunda mirada le convenció de que era un objeto deseado y extendió la mano para alcanzarlo. En nuestro trato con la gente es mucho más fácil cambiar de «no» a «sí» que de «sí» a «no». El «sí» es un compromiso que vincula a dos partes; el «no» las deja libres para nuevos intercambios.
El que permitamos o no a un niño que tome su propia decisión en cualquier situación dependerá de las circunstancias de esa situación. En principio siempre debemos respetar su derecho a decir «no». Si le negamos este derecho, el niño reaccionará con una ira y una hostilidad que crecerán en la proporción en que se frustra su capacidad de mantenerse firme y oponerse a sus padres. Cuando los esfuerzos iniciales de un niño por establecer un patrón autorregulador y afirmar su individualidad son rechazados por los padres, se desarrollará una situación de conflicto que después será más difícil de superar.
La imposición de patrones de respuesta es lo que se suele llamar comúnmente lavado de cerebro. Para lavar el cerebro a alguien hay que superar su resistencia y su voluntad. De hecho, hay que despojarle del derecho a decir «no». Mientras tenga ese derecho, intentará descubrir las cosas por sí mismo. Cuando los pacientes son incapaces de expresar su oposición, son, de igual modo, incapaces de descubrir nada por sí mismos. Van al terapeuta en busca de respuestas que no tiene. Cuando uno les hace una pregunta, responden: «No sé». No pueden pensar, no aprenden y les falta conocimiento de la vida. Afortunadamente a muy pocos pacientes les han lavado por
completo el cerebro. La mayoría sufre de una limitación relativa de su capacidad de hacer valer su oposición, pero es esta limitación la que es responsable de sus problemas y de su falta de conocimiento.
Negación e individualidad
Todo organismo está rodeado por una membrana que lo separa de su entorno y determina su individualidad. Esta membrana limitante del cuerpo es el órgano de la sensación (sentir). Un organismo sentirá (reaccionará ante) cualquier cosa que impacte en su superficie desde el exterior o que actúe en su superficie desde su interior. Sin una membrana limitante, un movimiento no originaría ninguna sensación o sentimiento. Una onda suelta como la que se produce en una masa de agua no crea sensación en el agua.
La misma onda en un organismo puede causar un sentimiento cuando el movimiento interno alcanza la membrana limitante o la superficie del cuerpo.
En Physical Dynamics of Character Structure comenté la función de la percepción con relación a la actividad interna del cuerpo. En el interior de este existe mucha actividad, o movimientos, que no llegan a la conciencia.
Normalmente no somos conscientes de la actividad del corazón, ni percibimos los movimientos intestinales; tampoco sentimos la producción y el flujo interno de la orina. La sensación surge y se produce solo cuando la actividad interna afecta a la superficie del cuerpo. Por ejemplo, cuando el corazón late con tal fuerza que se oye como si aporrearan el pecho, uno se vuelve consciente de la sensación de que el corazón está latiendo. En teoría los impulsos surgen en el centro de un organismo y se dirigen hacia objetos que están en el mundo externo. Sin embargo, no somos conscientes de nuestros impulsos hasta que alcanzan la superficie corporal, donde puede producirse una acción que satisfará el objetivo del impulso. De esta forma, uno no puede percibir el impulso que no llega a alcanzar la superficie.
La percepción implica también a la mente, en concreto la superficie de la mente en la que se cree que está ubicada la conciencia. Anatómicamente la conciencia está relacionada con la corteza de los hemisferios cerebrales.
Para formar una percepción se combinan dos fenómenos: en primer lugar, un impulso alcanza la superficie del cuerpo; en segundo lugar, un mensaje alcanza la superficie del cerebro. Las dos actividades se producen casi simultáneamente y es como si la actividad de la superficie del cuerpo se proyectara sobre la superficie de la mente. En muchos aspectos la mente es como un espejo que refleja en la conciencia lo que está ocurriendo en la superficie del cuerpo en el momento. Y lo mismo que un espejo no puede mostrar lo que sucede tras la superficie, la conciencia también está limitada a los fenómenos superficiales. Freud describió el ego como una proyección de una superficie sobre una superficie. El ego contiene las funciones de la percepción y de la conciencia. En Physical Dynamics of Character Structure afirmé: «Los experimentos han confirmado que la sensación se produce cuando un movimiento interno alcanza la superficie del cuerpo y la mente donde el sistema de la percepción y la conciencia están localizados». El lector interesado puede consultar este libro para un análisis más detallado de estas funciones.
En el organismo humano la membrana limitante del cuerpo está compuesta de la piel y de las capas subyacentes de los músculos estriados o voluntarios. Una membrana que es excesivamente flexible o a la que le falta cohesión permitirá que los impulsos la atraviesen sin un control adecuado del ego y antes de que hayan sido completamente registrados por su conciencia.
El comportamiento de quienes tienen este tipo de membrana será impulsivo o histérico. Y, a pesar del considerable movimiento, hiperactividad o arranques violentos, en realidad el sentimiento está reducido. Muestran una deficiencia de autonomía o autodominio y sus egos pueden calificarse como débiles. No saben por qué se comportan así. Una membrana inflexible, debida a la rigidez muscular, disminuye la expresión de los impulsos de un individuo y también reduce el sentimiento. En la persona rígida hay una ausencia de espontaneidad, y su comportamiento tiende a ser compulsivo y mecánico.
La membrana limitante cumple también una función protectora con relación a los estímulos recibidos. Permite al individuo identificar y distinguir los estímulos e impide que la personalidad se vea abrumada por ellos.
Una persona con la piel fina, por ejemplo, es hipersensible; un individuo con la piel gruesa es insensible. Sin piel la persona sería tan sensible que cualquier fuerza que actuara sobre su cuerpo sería extremadamente dolorosa.
El «no» funciona como una membrana psicológica que se asemeja en todos los aspectos a la membrana fisiológica del cuerpo. Impide que al individuo le abrume la presión exterior y le permite distinguir entre las exigencias y los estímulos a los que está continuamente sujeto. Le protege de la impulsividad, porque la persona que puede decir «no» a los otros también puede decir «no» a sus propios impulsos. Al decirse «no» a sí mismo, uno tiene tiempo para pensar y su comportamiento pierde el carácter frenético o histérico que de otro modo tendría durante una crisis. Impide la rigidez, porque la rigidez es un «no» inexpresado.
Me han preguntado: «¿Y la persona que dice ‘‘no’’ pero no puede decir ‘‘sí’’? ¿No tendría que ser capaz de decir ‘‘sí’’?». Mi razonamiento es que nadie puede realmente asentir a menos que sea capaz de decir «no». Si no existe la capacidad de decir «no», el asentimiento es solo una forma de sumisión, no la expresión de un individuo que tiene libertad de elegir. La persona que no puede decir «sí» tiene miedo al compromiso porque no está segura de lo que quiere. Saber lo que quieres implica acordarse del «no». «No» es una expresión de oposición que es el principio básico de la individualidad. El niño que se opone a sus padres está diciendo: «Soy yo, soy diferente, hago lo que quiero». Un niño así aprenderá a pensar por sí mismo, mientras que el niño «bueno», obediente, sacrifica su individualidad y pierde su capacidad de pensar por su cuenta. Cuando enseñamos a los niños, queremos estudiantes «buenos», dóciles, que repitan lo que les hemos enseñado. En un proceso educativo tan autoritario, el niño no aprende nada importante porque no adquiere un conocimiento que sea significativo a nivel personal. Para que un niño aprenda, hay que otorgarle el derecho a decir «no», a oponerse a su maestro, y a afirmar sus ideas y preferencias personales.
La aplicabilidad de este principio fue comprobada por una de mis pacientes, que enseñaba en una clase de primero en las escuelas públicas de Nueva York. La mayoría de sus estudiantes venían de hogares desfavorecidos y algunos tenían dificultades emocionales que interferían en la rutina de la clase. Uno de los problemas constantes en la clase era una agitación que con frecuencia interrumpía su programa. En medio de las sesiones de la mañana y de la tarde, esta maestra ponía a sus alumnos en fila y los hacía marchar por la clase dando zapatazos y gritando: «¡No! ¡No lo haré! ¡No! ¡No lo haré!». A este procedimiento le seguían algunos ejercicios de respiración.
No hubo ningún intento de evaluación objetiva de los resultados de esta práctica pero mi paciente me contó lo sorprendida que estaba de ver el efecto calmante que tenía en sus alumnos. Se mostraban mucho más receptivos con ella y con el trabajo escolar tras expresar su negatividad.
La agitación de estos alumnos podía atribuirse a las tensiones que surgían como resultado de su negatividad suprimida. Como no se puede eliminar el «no», este se estructura en tensiones musculares crónicas. El «no» inexpresado se transforma en un anillo de contracción alrededor de la base de la cabeza, inmovilizando ese miembro en una actitud terca, inconmovible.
Uno descubre que los músculos de la zona de la nuca y los escalenos están tensos y contraídos. Estas tensiones inhiben el libre movimiento de la cabeza. La mandíbula con frecuencia está fija en una pose desafiante y rígida, con los músculos extremadamente tensos. La garganta se contrae para reprimir el grito. Se puede demostrar que toda tensión muscular crónica representa una negación inconsciente. La base de esta afirmación es el conocimiento de que todo músculo crónicamente contraído disminuye la motilidad y reduce el sentimiento. De hecho, el cuerpo está diciendo: «No me moveré ni sentiré».
La reducción del sentimiento socava la cualidad subjetiva del pensamiento y distorsiona su objetividad. En lugar de tener un pensamiento claro, la mente está preocupada racionalizando su resistencia inconsciente y justificaciones para la sumisión y la rebelión.
La Facultad Crítica
En su extraordinaria serie de ensayos Portraits from Memory (Retratos de memoria), Bertrand Russell hace la siguiente observación sobre sí mismo: «Siempre el intelecto escéptico, cuando más deseaba que guardara silencio, me ha susurrado sus dudas, me ha alejado del entusiasmo fácil de los otros y me ha llevado a una soledad afligida». Pero ¿puede alguien ser un pensador creativo sin esa clase de intelecto? ¿Puede alguien tener un verdadero intelecto sin el tamiz del escepticismo?
El escepticismo de Russell es una expresión de su individualidad y su independencia. Es el atributo de un pensador liberal que se forma sus propios juicios sobre la base de su propia experiencia. Nadie puede dudar de la capacidad de Russell para decir «no». Fue arrestado en 1915 por expresar su oposición a la entrada de Gran Bretaña en la I Guerra Mundial. Fue marginado por sus colegas liberales por oponerse al comunismo ruso en los años veinte. Fue condenado por organizar la oposición a la Guerra de Vietnam en 1965. Sea cual sea el juicio que uno haga de sus acciones, nadie puede poner en duda el valor y la integridad que impulsó esas acciones.
Este valor e integridad no pueden disociarse de la cualidad del pensamiento de Russell.
Sería un grave error creer que carecía de entusiasmo. Por lo que sé sobre él y por lo que he leído en sus escritos, diría que amaba la vida, que tenía una perspectiva positiva y un punto de vista constructivo. Su escepticismo intelectual es el freno moderador que ejerce un ego firme sobre una naturaleza entusiasta. En cambio, el entusiasmo fácil del individuo medio es una búsqueda desesperada de significado y seguridad. Al faltarle un núcleo interno de convicción, la persona insegura se aferra a cualquier principio que le sirva por el momento para apoyar a su ego vacilante. Russell escribe con un alto grado de objetividad porque es, al mismo tiempo, altamente subjetivo.
El progreso de la adquisición de conocimiento depende del cuestionamiento y del rechazo de los conceptos establecidos. No se puede hacer ningún avance en el pensamiento sin trascender y, por tanto, cambiar una formulación previa. Copérnico rechazó el concepto ptolemaico de la relación entre los cuerpos celestes, Darwin negó el punto de vista escolástico sobre el origen de las especies y Einstein descartó la aplicabilidad de la física newtoniana a los fenómenos astronómicos. El psicoanálisis no habría descubierto los secretos del inconsciente si Freud no hubiera desafiado las ideas aceptadas sobre la histeria. Estos logros fueron posibles porque estos hombres pensaban por sí mismos y tuvieron el valor de decir «no». La mente inquisitiva es un intelecto escéptico en una naturaleza ardiente y entusiasta.
El núcleo de la individualidad es una mente que refleja las experiencias originales del individuo. Una proposición paralela es que cada persona tiene un cuerpo único que expresa el sentimiento de su existencia única.
Cada persona tiene algo que añadir al almacén de conocimiento basado en la individualidad de su vida pero su contribución depende de la aceptación de su individualidad y del reconocimiento de su derecho a disentir. Despójalo de este derecho y destruirás su individualidad. Suprime este derecho y lo dejarás expuesto a un lavado de cerebro.
El lavado de cerebro no es una técnica inventada por los comunistas chinos. El adoctrinamiento se produce en el hogar, en la escuela, en la comunidad.
Tiene lugar dondequiera que una persona se vea obligada a aceptar como verdadera una afirmación que contradiga sus sentimientos. Con qué frecuencia pasan por alto las madres las objeciones de un niño diciendo: «Es por tu bien». A un niño se le puede enseñar cualquier cosa una vez que se socava la validez del sentimiento como guía del comportamiento.
Por lo general se le enseña que sus superiores tienen todas las respuestas y que tiene que hacer caso de lo que le indiquen. Se vuelve una persona «dirigida desde fuera», marcada por el entusiasmo fácil e influenciada por todas las modas populares.
El intelecto escéptico reconoce la posibilidad del engaño, ya sea o no consciente. Enfrentado a la posibilidad del engaño, la persona con una capacidad crítica usa su poder de razonamiento para evitar una trampa. Por otro lado, la persona a la que le han lavado el cerebro es vulnerable porque se niega a hacer frente a la posibilidad del engaño. Al separarla de sus sentimientos y reprimir su oposición, le falta una pierna sobre la que sostener se. No ve las intenciones hostiles de los demás porque ha suprimido su propia hostilidad. No puede luchar contra la negatividad porque ha rechazado su propio «no». El pensamiento de esa persona es superficial y su actitud, ingenua.
Es ingenuo suponer, por ejemplo, que los malos son castigados y los buenos recompensados. Es ingenuo creer que el amor todo lo puede. La mujer que se casa con un libertino y piensa que con su devoción y su abnegación lo reformará es ingenua. El profesor de universidad que proclama que la razón puede solucionar todos los problemas de la humanidad, y conozco a un profesor así, es ingenuo. Su vida personal es un fracaso. Es ingenuo pensar que con bastante dinero podremos con todas las enfermedades, eliminaremos toda la pobreza y crearemos una Gran Sociedad. El cínico tiene una respuesta para estas ilusiones. El rico se hace más rico y el pobre más pobre. La moralidad tiene sentido cuando una persona que es capaz de engañar elige ser honrada por respeto a sí misma. El pensamiento gana la estatura de la razón cuando una persona puede relacionar las circunstancias objetivas de su vida con sus experiencias subjetivas. Sin autoconocimiento uno no puede ser moral ni racional. La ingenuidad es una forma de autoengaño.