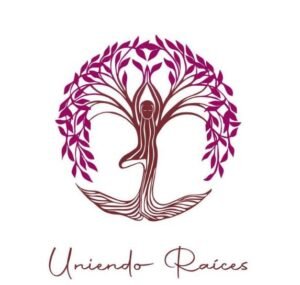Lección 188 La Ciencia de las Emociones
La Ciencia de las Emociones

Cuando ves un buen truco de magia, no podés evitar sorprenderte, como con esos ilusionistas que caminan por las paredes de los edificios, hacen desaparecer aviones, levitan sobre el agua o adivinan tus pensamientos. El show te resulta absolutamente convincente.
Con las emociones pasa lo mismo. Una vez que sentís una emoción, la experiencia que tenés resulta indiscutible. Su magia te atrapa, tanto si el sentimiento te gusta como si no. No hay forma de que esquives lo que cada emoción quiere hacerte sentir.
Aunque al principio te cueste creerlo, toda emoción también tiene sus trucos.
Hay cosas que funcionan por detrás de una emoción para que su show pueda encandilarte. Y ahí es donde la Ciencia entra en escena.
¿Cómo se atreve la Ciencia a meterse con las emociones? Bueno, hace mucho tiempo la Ciencia no se animaba a explorar lo intangible de la experiencia humana.
Se limitaba a investigar lo externo, el mundo material, con números y fórmulas; o, a lo sumo, los asuntos celulares, el ADN y sus genes; temas bien lejos de los sentimientos, pero eso ya cambió. Buena parte de la Ciencia está hoy día dedicada a descubrir cómo es que sentimos lo que sentimos.
¿No sospechás que algo en común debemos de tener todos por dentro, además de huesos y órganos, para que las emociones nos sucedan a cada uno de los seres humanos de este planeta? Efectivamente, se encontró un orden en el fondo de lo caótico de nuestras experiencias. Si todos aprendemos sobre ese orden, podemos mejorar nuestro estilo de vida, igual que viene haciéndolo la medicina.
Entender cómo funcionan las emociones se retrasó en la historia de la actividad científica, porque naturalmente es difícil poner la propia experiencia subjetiva como objeto de estudio. Además, hay otro obstáculo: a la gente le cuesta aceptar la relación ciencia-sentimientos (¡incluso a varios científicos les pasa!).
Hace poco encontré un chiste que me encantó, porque ilustra muy bien lo que estoy queriendo decir. Era más o menos así::

Ya tenemos al alcance de la mano bastantes respuestas sobre cómo funcionan las emociones y los deseos que nos mueven desde adentro. Cuando te das cuenta, puede agarrarte una especie de escalofrío. Podés llegar a creer que te vas a desencantar para siempre, como cuando te contaron la verdad de los reyes magos.
Algunas personas temen ser títeres del destino, o algo por el estilo, así que prefieren dejar las emociones en un mundo nebuloso y sin explicación.
Si a vos te pasa eso, me gustaría decirte: ¡Animate! No vas a perder el encanto de tu vida por entender cómo funcionás emocionalmente. Esto es mejor que chusmearle el truco de levitación a David Copperfield. Vas a seguir sintiendo las emociones como hasta ahora, disfrutando su encanto, y además vas a ganar una magia nueva: una gran responsabilidad sobre vos mismo y sobre tus relaciones con
los demás. (Dicho sea de paso, René va a poder llevarse mejor con quien convive todo el tiempo).
En este libro te voy a contar varias anécdotas interesantes y descubrimientos que entusiasman, expuestos de manera divertida. Conocer los trucos de las emociones te va a permitir desactivar a tiempo las que te hacen mal y replicar las que te hacen bien.
La ciencia de las emociones es apasionante. Está sucediendo ahora mismo.
Todos los días se hacen nuevos descubrimientos, se revelan viejos trucos, y el espectáculo de nuestras experiencias humanas te vuelve a convencer.
Qué comience la función…
Emociones Inc.
(incorporadas)
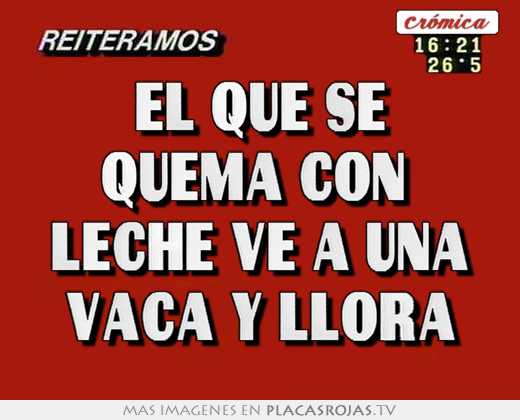
Puede parecer paradójico, pero la investigación científica sobre las emociones comenzó con experimentos y teorías que ni tenían en cuenta las emociones mismas. Peor aún, eran menospreciadas por los exponentes de la época.
Estamos hablando de principios del siglo xx, cuando una nueva corriente de pensamiento científico sobre nuestro comportamiento se impuso como reacción al psicoanálisis que dominaba el panorama. Se trataba del Conductismo, para el que la introspección psicoanalítica era mala palabra, porque si nuestra conducta podía ser estudiada mediante el método científico, entonces todo debía fundamentarse con datos observables y mediciones. Los asuntos psicológicos internos eran algo a descartar expresamente. Conceptos como la ‘mente’ o las ‘emociones’ eran meras hipótesis no comprobables y no debían considerarse.
Todo empezó allá por la década de 1890 con un tal Ivan Pavlov, un ruso cuyos bigotes se parecían mucho a los de Julio Roca, e incluso eran más tupidos.
Experimentando con sus famosos perros, Pavlov había introducido el término ‘reflejo condicionado’. Se sabía que cuando se le muestra comida al mejor amigo del hombre, sus glándulas salivales comienzan a segregar. La salivación es una respuesta automática del organismo ante el estímulo del alimento. Pavlov se encargó de someter a los perros a un estímulo neutro (algo que no genere nada en las glándulas salivales): el sonar de una campana; y lo hizo al mismo tiempo que les daba la comida. Después de varias exposiciones, resultó que los perros segregaban saliva tan solo al escuchar el repiqueteo. Su reflejo de salivación había quedado condicionado a una causa que nada tenía que ver en principio con la comida. Pavlov había conseguido demostrar que los animales aprenden asociando
los estímulos.
Ahí es que apareció el psicólogo norteamericano John B. Watson, exponente del Conductismo frío y calculador, obsesionado con la objetividad científica en el estudio del aprendizaje y de las reacciones. Watson ya no se limitó a perros; quiso ver si el condicionamiento podía producirse también en humanos. A tal efecto, en 1920 eligió a un bebé saludable y psicológicamente sanito, y empezó con sus pruebas mecanicistas. Se llamaba Albertito (Little Albert). Al principio, Watson le dió animalitos de verdad para que jugara: conejitos peluditos y ratitas blanquitas.
Con la inocencia de todo niño, Albertito efectivamente comenzó a divertirse con los bichitos, sin ningún temor.
Todas las personas desde que somos bebés, y al igual que los mamíferos y la mayoría de los animales, nos sobresaltamos al escuchar sorpresivamente un ruido fuerte. Watson sabía esto, por supuesto. Es un mecanismo reflejo que traemos de origen, un miedo instintivo que nos pone en estado de alerta. Pues bien, una vez comprobado que Albertito no le temía a la ratita, el maquiavélico Watson comenzó a hacer sonar estrepitosamente una chapa golpeándola con un martillo justo detrás de la nuca del bebé, cada momento que el niño fuese a tocar el animal. Adiviná lo que pasó… ¡Little Albert desarrolló un miedo tremendo al animalito! Elemental, mi
querido Watson.
El que se asusta con Mickey Mouse ve un ratón y llora. Y el que se quema con leche… Bueno, para llorar al ver una vaca, en realidad tendríamos que habernos quemado la lengua varias veces mientras… realmente tuviéramos la vaca enfrente. Chicos, ¡no intenten esto en sus granjas! Y menos en sus casas.
La ratita (inocua) se acompaña con un estímulo nocivo. ¡Pobre Albertito! ¿Y si cambiamos el ruido por leche hirviendo, y a Jerry por la vaca Aurora?
La revolución conductista iniciada por Watson a la larga dio origen a muchos procedimientos beneficiosos: si se podía aprender a tenerle miedo a algo, ¿acaso no podría también desaprenderse? Esta última idea es el fundamento de técnicas que actualmente se utilizan para tratar fobias (como la ‘desensibilización sistemática’: se asocia recurrentemente el estímulo horroroso a un estímulo placentero, de
manera que luego de muchas veces lo grato inhibe la respuesta de ansiedad; se trata de un contra-condicionamiento). No obstante, resulta más que obvio que lo hecho con Little Albert deja éticamente mucho que desear. En la actualidad, experimentos de este tipo están prohibidos, porque es inmoral evocar reacciones de miedo en los humanos en condiciones de laboratorio sin su previo y expreso consentimiento. Watson sostenía que todas las conductas de una persona son respuestas a estímulos del ambiente. Eso lo llevó a elevar como estandarte la noción de que todo rasgo de un carácter, de cualquier personalidad, podía ser aprendido. El punto es interesante porque efectivamente muchas de nuestras reacciones emocionales son aprendidas a lo largo de nuestra vida sin que siquiera nos demos cuenta cómo ni cuándo, tras la exposición recurrente a estímulos que nos condicionan. Fijate que, culturalmente, estamos inmersos en hábitos de comportamiento como peces en el agua, y nos resulta natural y absolutamente normal enojarnos por ciertas cosas o ponernos ansiosos por otras, por ejemplo. Y jamás nos detuvimos a reflexionar cómo llegamos a semejantes respuestas emocionales recurrentes. ¿Acaso el domingo no te deprime por el simple hecho de ser domingo?
Con esto, Watson contribuía a una de las discusiones más polémicas de nuestra condición humana, la que ha tenido lugar en los últimos cien años y todavía da coletazos: ¿naturaleza o crianza? O sea, ¿sos o te hacés? Como buen conductista, él se posicionaba en un extremo: que todo puede adquirirse.
No obstante, hay premisas de Watson que más adelante la ciencia probó como completamente erróneas. Primero, ¡no todo es aprendido! Si los bebés muestran una tendencia innata a asustarse por un ruido fuerte, es que ciertos mecanismos del miedo se traen, por decirlo de alguna manera “de fábrica”. Watson tuvo que reconocer que los recién nacidos vienen por lo menos con tres emociones ‘básicas’: miedo, ira y amor. Segundo, no todo aprendizaje es por mera asociación: nuestros cerebros aprenden de varias otras maneras también. Y en tercer lugar, hay fenómenos dentro de nosotros por los cuales lo que hacemos no necesariamente es el fruto lineal de [estímulo externo]-[respuesta]. El estímulo puede ser interno, o acaso, ¿no puede pasarte que estés echado en el sofá y saltes como un resorte si se te ocurre una idea o te acordaste de algo? Nuestra rica vida mental y emocional interior también activa conductas. Igual vamos a dejar estos asuntos (no tan elementales para Watson) para más adelante.
Pero, ¿no hay vaca que me haga feliz?
Volviendo a la historia del Conductismo, apareció luego B. F. Skinner, apellido siniestro si los hay (skinner vendría a traducirse del inglés como curtidor, o el que despelleja), Skinner llegó a ser considerado por la revista Time el psicólogo vivo más influyente en su momento. Skinner se preguntaba si sería posible condicionar no solo una glándula salival o un acto reflejo de miedo instintivo, sino todo un comportamiento. Así fue que decidió invertir el orden del condicionamiento: ¿qué pasaría si en vez de hacerlo previo al estímulo (campana antes de comida, susto antes de ratita), lo ponía después de una conducta? Skinner comenzó con ratas: les puso una palanquita en la caja y cuando de casualidad la presionaron por primera vez, les hizo caer alimento por una entradita. Así, las ratas aprendieron a accionarla para recibir comida. Skinner poco a poco las adiestró a que fueran tres, cinco, veinte… las veces que tuvieran que apretar la palanca para obtener la comidita. ¿Cómo? Bueno, si después de descubrir que al apretar una vez conseguían algo, pero cuando apretaban la próxima no salía nada, las pobres continuaban hasta que obtuvieran lo esperado.
Nacía entonces el condicionamiento operante.
Por más espeluznante que fuera su apellido y por más conductista radical que él haya sido, Skinner demostró que en la formación de una conducta hay algo mucho más importante que el miedo maquiavélico. Sí, es verdad que evitamos los castigos y lo que nos causa dolor. Pero más nos incentivan los premios.
Aprendemos a repetir las cosas que nos hacen bien, que nos benefician: «Comé las verduras- o-no-hay-postre» no es tan eficiente como «Si-comés-las-verduras-te ganás-el-postre». La recompensa funciona mejor que la amenaza. Al predecir el resultado de nuestras acciones, hacemos las cosas con entusiasmo.
De cualquier manera, Skinner aborrecía palabras como ‘sensación’ y ‘sentir’. Lo que sucediese dentro de nosotros seguía sin tener importancia. Y bueno, era conductista. Tuvieron que pasar varios años más para que lo que nos acontece por dentro cobrara protagonismo. Fue recién en la década de 1950 que apareció un movimiento intelectual —en gran parte como contragolpe al Conductismo— que se llamó revolución cognitiva. Pero no todo fue tan fácil para las emociones, porque ellas no fueron lo primero que los psicólogos cognitivos consideraron. La revolución cognitiva se inspiró al principio en todos los trabajos de la emergente computación de la época e incluso de las primeras ideas serias de inteligencia artificial. Importando conceptos de las ciencias computacionales se pensó que los procesos mentales (internos) podían comenzar a ponerse como objeto de estudio, ya que, al fin y al cabo, consistían en gestionar información. Y… ¿no son las
neuronas del cerebro células que intercambian información?
Los procesos cognitivos que tuvieron prioridad en la investigación fueron el aprendizaje, el pensamiento, el almacenamiento de la memoria y la producción del lenguaje. Las emociones todavía quedaban a un costado, pero se beneficiarían de rebote, porque hubo alguien que se centró de lleno en observar que les pasaba a nuestras neuronas cuando aprendemos un condicionamiento, como el de Albertito.
Y eso, a la larga, equivale a preguntarse: ¿qué pasa en nuestras cabezas cuando aprendemos a tener una emoción en determinadas circunstancias?
Esa pregunta se la hizo un científico brillante que muchos años después se llevaría el premio Nobel, Eric Kandel.
El saber no ocupa lugar, pero redistribuye los muebles

¿Cómo es que una experiencia que dura unos minutos se transforma en un recuerdo que dura toda la vida? ¿Cómo logramos recordar esa grata emoción de correr cuando éramos niños hacia los brazos de nuestra abuela, quien nos esperaba con algún regalo y nos consentía más que nuestros propios padres? Vaya pavada de pregunta que se planteó Eric Kandel. Y vaya si fue brillante, porque logró
encontrar la respuesta. ¿De qué manera? Investigando lo que sucede en nuestros cableados neuronales.
Kandel nunca fue ajeno al famoso Freud, padre de aquel psicoanálisis tan aborrecido por los conductistas, tal vez porque tenía el mismo origen Austríaco que él, o tal vez porque había llegado la hora de volver a valorar la introspección, pero aplicándole el método científico y contando ya con nuevos descubrimientos. Sea como fuere, Kandel siempre se sintió inquieto por algunas declaraciones que Freud había hecho muchos años atrás. Por ejemplo, «todas nuestras ideas provisorias psicológicas habrán de ser referidas alguna vez a sustratos orgánicos», decía don Sigmund en su Introducción al narcisismo, allá por 1914. Dicho en criollo, que lo que nos pasa en la cabeza tiene que deberse a algo que suceda con nuestras neuronas, y alguna vez lo descubriremos.
Pues bien, Kandel estaba convencido de que ya había llegado el momento, y lo integró todo: lo psicoanalítico, lo conductista y la biología de nuestras neuronas.
Entonces agarró, bien agarrada, una Aplysia californica (caracolón marino de hasta treinta centímetros de largo y más de un kilo de peso que chapotea alegremente por las costas de California) y la estudió. Hay dos partes del cuerpo de la Aplysia que nos importan para el caso: la branquia y la cola. Si se le tira un chorrito de agua a la Aplysia, la branquia se retrae suavemente. No obstante, si al caracol se le aplica un choque eléctrico en la cola, la branquia se retrae de forma masiva (y… obvio…, con un choque eléctrico, ¡como para no!). Adivinemos qué hizo Kandel… ¡Exacto!
Condicionó al caracol al mejor estilo Pavlov o Watson, vinculando ambos estímulos de tal forma que cada vez que se le tirara un simple chorrito de agua, el caracol retraería la branquia violentamente. Luego observó qué les pasaba a las grandes y fácilmente manipulables neuronas de su simple sistema nervioso. ¿Qué descubrió?
Que ese básico aprendizaje asociativo ¡generó cambios en el funcionamiento de sus neuronas y también en la manera que se conectan!
El asunto funciona también para los humanos porque el principio de comunicación entre las neuronas es semejante, a pesar de que tipos de neuronas hay muchas (cientos). Básicamente, hacete la idea de que esos soles que los chicos dibujan en el jardín, llenos de rayos para todos lados, tienen un aire a las neuronas:un cuerpo celular grandote y prolongaciones larguísimas y finitas que se llaman axones. Solo que, más que rayos, parecen delgadísimas raíces ramificadas. Dentro del cuerpo neuronal hay iones, esos que estudiaste en la química del secundario, que “flotan disueltos” mientras que la celulita neuronal esté en reposo. Como en cualquier otra célula de nuestro organismo, hay una diferencia de potencial eléctrico entre su interior y el exterior. Si pudiéramos medirla como si la neurona se tratara de una pila súper chiquita, nos daría algo así como -70 milivoltios (mV). No da para electrocutarse al pensar.
Cuando se estimula a la neurona —por la acción de otras neuronas o de algún científico curioso que anda metiendo electrodos— se genera un desbalance.
El estímulo puede ‘excitar’ o ‘inhibir’ a la neurona. Inhibirla implica conseguir que ese potencial baje aún más, con lo cual la neurona no hace nada. ¿Y qué implica excitarla? Bueno, hay dos maneras de excitar una neurona: o bien recibe muchas descargas en serie de una neurona vecina (una descarga atrás de otra, rapidito), o bien las recibe de varias amigas al mismo tiempo. Al excitarse, cualquiera sea la manera, sus paredes se hacen permeables a que entren iones de sodio (el famoso Na+). El flujo de sodio logra que el potencial ascienda. Si alcanza los +50 mV, de repente se genera una micro-ola de Na+ que se propaga por sus axones. Ese torrente se denomina potencial de acción, y dentro del axón puede alcanzar una velocidad de 300 km/h. Se suele decir que la neurona dispara. Es importante remarcar que la neurona funciona a todo o nada: si alcanza el punto crítico (el pico de +50 mV), dispara; si no, no.
En el extremo de sus axones (rayos-raíces) están las sinapsis, donde las neuronas hacen contacto entre sí. Cuando el potencial de acción llega al final del axón de una neurona, no pasa directamente al axón de la otra como la electricidad pasa en un cable de cobre, porque las sinapsis no se tocan: hay un espacio hiperchiquito entre el botón terminal presináptico y la neurona amiga postsináptica. En ese diminuto lugar, el impulso eléctrico activa unos paquetitos que contienen sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Los neurotransmisores se liberan y salen disparados unas millonésimas de milímetro hasta que el área postsináptica los absorbe. Esta absorción se traduce otra vez en un nuevo potencial de acción, que viaja por el axón de la segunda neurona y así sucesivamente. Un verdadero intercambio de información electro-químico, a velocidad asombrosa.