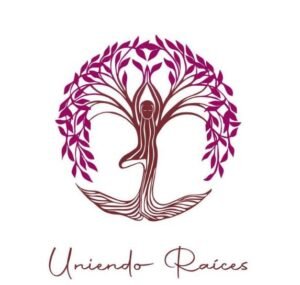Lección 190 El Humor es cosa seria
El Humor es cosa seria

Resulta que el tipo va a su psiquiatra y le dice angustiado: “Todo el mundo me odia…”. El doctor le responde: “Eso no es verdad. ¡No todo el mundo te ha conocido todavía!”.
Emoción y razón no se oponen, sino que, de hecho, trabajan en conjunto.
Una de las formas más evidentes en que se hace ver esta integración es el humor mismo. La emoción del humor (que se siente como algo que nos causa regocijo y se manifiesta mediante la risa) puede detonarse gracias a procesos racionales de nuestro cerebro. Hay muchas cosas que pueden causarnos humor, pero nuestros razonamientos integrados a la emoción son el ejemplo que estamos buscando.
Padre e hijo, Donald y John Capps no solo han investigado la relación entre los procesos cognitivos y el humor, sino que van más allá y afirman incluso que las bromas pueden ayudarnos a pensar, a examinar las razones por las cuales damos por sentado lo que creemos. Cuando un chiste nos divierte es porque está dejando al desnudo los procesos de razonamiento que son parte de nuestro sentido común,
por ejemplo:
—¿Alguna vez viste un elefante escondido detrás de un potus?
—No.
—¡¿Viste qué bien se esconde?!
¿Cómo funciona un chiste? Nuestra mente está todo el tiempo tratando de hacerse una idea de lo que sucede en el mundo, y con nosotros en ese mundo: un modelo de la realidad. Incluso ahora que estás leyendo esto, estás activamente formándote un modelo de lo que conceptualmente estoy transmitiéndote. Hay ocasiones en que una información nueva es tan diferente al modelo que preexistía en tu mente, que te sentís muy incómodo. Esta incomodidad surge, justamente, cuando tu cerebro detecta que aquello de lo que te estás enterando no coincide con lo que dabas por sentado. Y fijate que la incomodidad es un estado emocional.
Bueno, las emociones son una herramienta poderosísima de tu cerebro para advertir cuándo lo que está sucediendo ahí fuera no se condice con tu modelo de realidad. Una manifestación puede ser el desconcierto, la desorientación (la falta de confort de la que te acabo de hablar). Pero otra no es ni más ni menos que el humor, la chispa inmediata de gracia.
A medida que recibís información, tu cerebro va armándose el modelo y presupone cosas. Se hace expectativas. En cuanto te enfrentás con nueva información que no se condice con esas expectativas, te hace gracia. Como el médico que está afligido después de tener un romance ardiente con una paciente y se siente culpable porque le viene a la mente la ética profesional. Una voz en su cabeza le insiste: “No sos ni el primero ni el último que hace esto, así que no estés tan mal”. El médico se empezaba a sentir mejor hasta que otra voz interna le dice:
“Aunque probablemente los demás no sean veterinarios…”.
¿Qué modelo de médico teníamos hasta la palabra ‘veterinario’? Ahora que sabemos que detrás de asumir conceptos, de hacernos idea de cómo es el mundo y de entender la realidad, están funcionando neuronas que cambian sus conexiones funcional y anatómicamente, podemos comprender mejor cómo influye este cableado en las emociones, y viceversa.
El último ejemplo, lo prometo:
—¿Qué hace un elefante parado arriba de una pata?
—Un pato viudo.
¿Viste como funciona?
La búsqueda de sentido
Reflexioná qué es lo más habitual que te puede pasar en estas situaciones:
a) Un profe te está explicando un tema nuevo y no hay caso, no entendés nada.- Llega un momento en que te ponés incómodo, ¿verdad? Y más si tenés que entender a toda costa porque después viene un examen. He visto a más de un adolescente (adultos también) hacer un berrinche.
b) Llegás contento a casa más temprano, y encontrás a tu fiel mujer en la cama con el sodero (puede ser el diariero, también).
– Quedás perplejo. Se te desmorona todo. No sabés qué hacer.
c) Creés en que tenés una guía espiritual que puede curarte el aura, hasta que viene un día la amiga de una amiga a decirte que creés en tonterías y que nada de eso existe. Además te exige pruebas científicas para que lo demuestres.
– Probablemente no solo te enojes y no escuches más, sino que además la ataques verbalmente.
¿Qué es lo que tienen en común estos tres casos? ¡Muy bien! Que te enfrentás a otra versión de la realidad, que no es la que dabas por sentada (y llevabas dentro). Contrario a los chistes, cuando la disonancia cognitiva nos toca de cerca, nos genera una tensión muy negativa. Dolor, enojo, irritación, ofuscación, perplejidad.
Lo que vemos o nos cuentan o experimentamos no encaja con el modelo de la realidad que guardaba nuestro cerebro. Y no podemos asimilar esta nueva información en el corto plazo.
Los científicos cognitivos contemporáneos llaman creencias al modelo de la realidad que cada uno se haya hecho, cualquiera sea este. Así, con creencias no se refieren necesariamente a ideologías políticas, creencias religiosas o suposiciones por- un-rato-hasta-que-te-cuentan-qué-pasó. Las creencias son nuestra forma de asimilar cómo funciona el mundo y nosotros en él. Y tienen un correlato en el
cerebro, justamente, son el entretejido de sinapsis neuronales, que se modifica con la experiencia. Tanto defendemos nuestras creencias que solemos ignorar pruebas que demuestren lo contrario —esto se llama sesgo de confirmación: la falacia de tener en cuenta solo lo que apoya nuestras ideas—, e incluso atacamos si alguien las cuestiona. Medio en broma, medio en serio, tal vez una de las razones por las cuales pasa esto es porque, de la misma forma en que defenderíamos un riñón si alguien viniera a sacárnoslo, nuestro cerebro nos pone a la defensiva si alguien pretende modificar sus sinapsis y su forma de procesar.
Advertí, adicionalmente, que hay algo más en los tres casos de la página anterior:
(a) Incomodidad producida por la confusión.
(b) Incredulidad por lo increíble, valga la redundancia.
(c) Negación de aquello irreconciliable con nuestras convicciones.
En todos ellos subyace la sensación de seguridad que nos brinda nuestro propio modelo de la realidad. Le buscamos el sentido al mundo, y apenas no podemos encontrarlo, nos ponemos incómodos. Cuando no conseguimos hacernos a la idea de algo, cuando tenemos incertidumbre, surge esa incomodidad. Pero si encontramos el sentido, la sensación es placentera, porque sabremos cómo funciona el entorno y anticiparemos cómo proceder en él. Yo tenía un profesor hace años que nos decía: “Lo peor que puede pasarle a alguien es no saber lo que le pasa”.
La sensación de certidumbre (el estar seguros tanto física como mentalmente) parecería en principio no ser una emoción. Estamos acostumbrados a llamar emociones a experiencias como el enojo, la vergüenza, el entusiasmo, la alegría.
Rótulos contundentes, pero, ¿qué hay de las experiencias más sutiles que funcionan por lo bajo? Como ruido de fondo, tal vez las estemos ignorando por acostumbramiento, habituación. Esas emociones más sutiles probablemente sean las que llamamos sensaciones. ¡Pero pucha que nos sacuden la estantería si hace falta! Basta que ocurran casos como (a), (b) y (c) para que nuestra sensación de certidumbre brille por su ausencia y ya no podamos poner foco en otra cosa. Jorge Wagensberg, biofísico de Barcelona, afirma que la lucha contra la incertidumbre es algo inherente a la naturaleza de la vida misma. Se advierte en los procesos biológicos de todo organismo vivo, que permiten anticipar, hasta cierto grado, las variaciones del ambiente. En este sentido, saciar nuestra necesidad de certidumbre, tejiendo creencias en nuestros enlaces neuronales, no sería sino un artificio evolutivo bien refinado para poder adaptarnos a las circunstancias y
anticiparnos.
Las emociones, de todas maneras, no solo surgen por tener creencias e interpretar, en función de ellas, lo que nos sucede. Es decir, no solo son el resultado de procesos cognitivos, sino que también promueven procesos cognitivos. Las emociones despiertan creencias, les dan forma, las modifican o las arraigan. En esto se metió de lleno el psicólogo holandés Nico Frijda.
Frijda afirma que las emociones están en el núcleo de cualquier creencia. Construimos nuestro modelo de la realidad influidos por lo que sentimos en cada caso. Basta con recordar el condicionamiento de Albertito: nos hacemos a la idea de que algo es de temer simplemente por haber asociado estímulos en la circunstancia inadecuada. No importa si nuestro modelo de la realidad es verdadero en lo absoluto. Es verdadero para nosotros y punto. Hasta que algo nos haga cambiar de parecer, nuestro modelo nos resultará natural y obvio, indiscutible, y tendremos la razón (aunque los demás no lo crean razonable). Pareciera ser, en todo caso, que la emoción por excelencia en el núcleo de cualquier creencia es la sensación de certidumbre.
Bronislaw Malinowski fue el primer antropólogo que introdujo en su disciplina la metodología de hacer observaciones con rigor científico. En el inicio de la Primera Guerra Mundial, Malinowski viajó a las Islas Trobriand, que quedan en Papúa Nueva Guinea, allá por el Pacífico Sur, para estudiar a sus habitantes. Lo que demostró fue que a medida que el nivel de incertidumbre del entorno aumenta, también aumenta el pensamiento mágico. La falta de control sobre el ambiente y el porvenir (por ejemplo, por factores climáticos o sociales) promueve la proliferación de supersticiones como una manera de explicar la incertidumbre.
Hace muy poco, en 2008, investigadores norteamericanos, Jennifer Whitson y Adam Galinsky, hicieron una serie de experimentos para comprobar que la falta de entendimiento de lo que sucede nos lleva a buscar patrones para recuperar el control, aún cuando esos patrones no sean reales y el control sea algo de nuestra interpretación. Uno de esos experimentos fue así: se dividió a los participantes en dos grupos, y en uno de ellos se provocó la sensación de que no tenían el control.
¿Cómo? Con un jueguito de computadora. En pantalla se les mostraba unas letras en mayúsculas y minúsculas de distinta tipografía, con circulitos, subrayado y otros chirimbolos, y se les pedía que adivinaran el patrón por el cual habían sido agrupadas. En realidad no había ninguno, ¡cuak!, porque las letras se presentaban al azar (cosa que ellos no sabían). Así que siempre que los participantes sugerían
algún patrón de ordenamiento, la computadora les tiraba “incorrecto”. ¡Tremenda trampita! Era después que venía la verdadera prueba, mostrándoles a los dos grupos imágenes lluviosas, típicas de una pantalla de TV sin señal, varias de las cuales tenían algún dibujo de fondo como Saturno, un caballo o una mano. Pero el resto de las imágenes, en realidad, no tenía nada. Bueno, resultó que el grupo con
la sensación de no-tener-el-control encontró más patrones en las imágenes lluviosas sin nada que el otro grupo.
Michael Shermer viene dedicando toda su carrera de historiador científico a explorar este asunto de las creencias. Shermer se define a sí mismo como un escéptico, alguien que no cree cualquier cosa que se le cruza en el camino sino que la pone a prueba, recurriendo al método científico. Así que podemos confiar en que su trabajo no es traído de los pelos. Shermer explica que este «motor de creencias» que todos tenemos, y que nos sirve para poder hacer predecible el mundo, tiene un origen evolutivo: promueve la supervivencia.
El motor de creencias hace que busquemos patrones causales, y viene funcionando desde hace millones de años en los cerebros de nuestros antepasados evolutivos que andaban caminando, como panchos por su casa, en la sabana africana. Supongamos que un amigo de nuestro recontra-ultra-tátara-abuelo era un homínido de hace dos millones de años que se desplazaba nómade por ahí, hasta que de repente escucha un ruidito en el pasto, ¿será solo el viento o un predador peligroso? ¡Qué buena pregunta! La elección entre uno u otro podría significar la muerte.
Este homínido tenía dos opciones. La primera es conectar causalmente (A) ruidito con (B) predador, y al asumir esto ponerse en estado de alerta o salir de estampida. Si había acertado, entonces salvó su vida. Si no, simplemente halló un patrón falso y cometió un error que se llama falso positivo. Ahora bien, la otra opción es suponer que fue solo el viento y no darle bolilla. Pero si verdaderamente ahí había un predador, adiós Pampa mía (o África tuya). Ese homínido no dejó descendencia, al contrario de nuestro recontra-ultra-tátara-abuelo. Cometió un error llamado falso negativo: supuso que algo no era real cuando verdaderamente lo era.
Nosotros somos los descendientes de los antepasados que fueron más exitosos al encontrar patrones. Y esto significa aquellos que hayan tendido a cometer muchos más errores falsos positivos que falsos negativos, porque en última instancia los falsos positivos son inofensivos. Los homínidos de antaño no tenían mucho tiempo, si estaban bajo acecho, para evaluar las opciones deliberadamente utilizando el razonamiento, así que el “motor de creencias” se hizo espontáneo. La tendencia a encontrar patrones tanto donde los hay en serio como donde solo hay ruido, se transformó en algo inherente al proceso mismo de formar creencias activado por nuestra necesidad de certidumbre, seguridad y control. Es preferible convencerte de cosas falsas, si eso te ayuda a incluir también la verdadera mecánica del mundo, que cometer errores que pagues con la vida. Por eso hay quienes conectan causalmente la lluvia con una danza, y muchos conectan la suerte con una pata de conejo (no para el conejo). Amuletos y rituales sacian nuestra avidez por la seguridad, nos consuelan.
El incentivo y… ¡BAR-BAR-BAR!
Para conectar causa y efecto, con los procesos cognitivos alcanza. Una rama muy específica de las ciencias cognitivas llamada teoría computacional de la mente consigue demostrar cómo las redes neuronales pueden procesar la información para, metiendo dos sucesos (A) y (B) como input, obtener “causa A-efecto B” como output. Incluso consigue demostrar cómo podemos anticipar un efecto (B) al
presenciar el suceso (A); inferir que si estamos en presencia de (B) puede haber sucedido (A); y generalizar que siempre que (A) tenga lugar va a suceder (B).
Pero los procesos cognitivos no son suficientes para buscar esos patrones causales. Hay algo que nos debe activar, porque saber cómo funciona el mundo resulta necesario e ineludible en la vida. Lo que nos activa es la motivación por la certidumbre y la emoción que la acompaña. En ellas, como vimos, radica el incentivo.
Lo cual nos lleva a preguntar cómo es que funciona cualquier incentivo en general. ¿Qué hace que a pesar de muchas dificultades sigamos remándola para llegar a la meta? ¿Qué nos pasa que una zanahoria en el trabajo nos estimula a pesar de que no aparezca de inmediato, sino que la pongan como promesa a largo plazo? ¿Por qué te atrae ese chico o esa chica que no te da el beso en seguida, sino
que prolonga el deseo con su juego de seducción?
La respuesta está en un neurotransmisor, de esos que pasan por las sinapsis, que se llama dopamina. La mayor parte de la comunicación entre neuronas se efectúa con un par de neurotransmisores: el glutamato, que inhibe los impulsos neuronales, y el GABA, que excita a las neuronas. Pero la verdad es que hay muchos más de estos pequeñísimos mensajeros químicos. ¿Qué es lo que hacen, entonces? Tienden a activar o a inhibir circuitos enteros de neuronas involucradas en funciones cerebrales concretas. Por ejemplo, la acetilcolina específicamente activa la corteza cerebral y facilita el aprendizaje. La noradrenalina, por su parte, aumenta el nivel de alerta y refuerza la agilidad cuando hay que salir corriendo o tener buenos reflejos.
La dopamina se ha asociado históricamente al placer y la recompensa. Por las épocas en las que Skinner condicionaba a sus animales, otros experimentadores les metían electrodos en la cabeza a ratas hasta que, de casualidad, en 1954, James Olds y Peter Milner hicieron un descubrimiento muy interesante. Un serendipity, como se le dice a un hallazgo fortuito de gran utilidad. Olds y Milner querían insertarle un electrodo en el cerebro a una ratita en un lugar muy preciso, pero le pifiaron sin darse cuenta, y el electrodo terminó en otra área interna llamada núcleo accumbens, que en los humanos también existe y es del tamaño de un maní. Cada vez que la rata presionaba su palanca típica, recibía una descarga pequeñita. Pero hete aquí que en este núcleo la patadita eléctrica generaba dopamina a cada palancazo, con lo que la rata empezó a autoestimularse. A tal punto que dejó de comer y beber, poseída por la recompensa que le hacía sentir la dopamina, hasta desmayarse.
Actualmente, sin embargo, se reconoce que la dopamina no solo tiene que ver con el placer, sino también con el incentivo. La neurociencia hace una clara distinción entre ‘gustar’ (disfrutar) y ‘querer’ (motivación). Cosa que puede explicarse con experimentos como los realizados desde comienzos del nuevo milenio por el neurocientífico Wolfram Schultz y su equipo. La ventaja de un libro es que funciona como una máquina del tiempo, así que ahora volvamos a viajar hasta el año 2000, cuando Schultz estaba en la Universidad de Friburgo, Suiza, y
andaba entrenando a un mono para que tire de otra palanca. (¡Sí, en estas historias hay más palancas que en Star Trek!). Schultz adiestró al monito para que, cuando se encendiera una luz, supiera que podía conseguir un pedazo de comida rica si accionaba la palanqueta. Sería de esperar que las áreas cerebrales por donde fluye la dopamina, las vías dopaminérgicas, se activaran al máximo después de recibir el alimento, al disfrutarlo…, pero no. El pico de dopamina tiene lugar justo después de que se prende la luz y antes de que le mono tire de la palanca. ¡Ahí está! La dopamina entonces tiene que ver con la anticipación. Con la expectativa del programa mental
“SI palanca, ENTONCES comidita rica”. Lo que este experimento muestra es que si uno sabe que va a conseguir algo con determinada conducta, el incentivo por hacerla es mayor que el placer del resultado mismo. Seguramente por eso disfrutemos más los éxitos cosechados con el sudor de nuestra frente, que lo que nos viene regalado de arriba.
Pero en la vida real las cosas no son tan fáciles como las tiene el monito en condiciones de laboratorio. Los resultados no son seguros, y los programas mentales no son del tipo “SI… ENTONCES…”, sino más bien del tipo “SI… QUIZÁS…”. Y con esto viene lo más interesante del caso, porque el equipo en el que trabajaba Schultz ideó otra monada de experimento, tan bueno que terminó publicándose en la famosa revista Science. El asunto esta vez fue así: otra vez monito, luz, palanca y trocitos “monki” (en vez de “dogui”), pero… solo le dieron la recompensa un cincuenta por ciento de las ocasiones en promedio. ¿Qué pasó entonces? El pico de dopamina al encenderse la luz sigue sucediendo, pero ahora aparece una segunda fase de liberación en el cerebro de este neurotransmisor, alcanzando otro pico en el momento exacto que la recompensa debería llegar (caiga o no). Conclusión: ¡la incertidumbre nos incentiva más aún que la certeza misma!
Una recompensa probable nos activa más que algo absolutamente predecible. Funcionamos mejor con el “SI… QUIZÁS…”, y por eso puede
explicarse el refuerzo intermitente que nos generan las máquinas tragamonedas hasta que llega el BAR-BAR-BAR en la pantalla. Y también puede entenderse la adicción que nos provoca el “que-sí-que-no” de algunas parejas.
La Química de la Superstición y el Consuelo
El incentivo por la recompensa esperada y el incentivo por la incertidumbre encuentran su fundamento en la dopamina. Ahora sí, hemos llegado a las razones internas para el comportamiento de los animalitos de Skinner. Y de nuestro comportamiento, claro, ya que no somos tan diferentes que digamos.
Pero demos un pasito más antes de terminar el capítulo. Aunque sea un pasito de paloma, porque fue con palomas que aquel viejo Skinner se coronó como el primer científico en estudiar sistemáticamente que ¡los animales también tienen cábalas! Una versión más primitiva, por supuesto, de usar las mismas medias que nos hicieron ganar el partido anterior.
A la paloma del antiguo canal 9 la ponemos en una caja con un botón a la altura de sus ojos y le enseñamos a picotearlo para que obtenga miguitas sabrosas.
Más tarde, en vez de darle las miguitas inmediatamente después del picoteo, se las proveemos un rato después. ¿Cuánto? Intervalos de tiempo variables, al azar. (Incertidumbre en el plazo). ¡Zas! Lo que fuera que estuviera haciendo la blanca palomita justo antes de que le llegue la recompensa, va a repetirlo la próxima vez después de picotear el botón; por ejemplo, un giro a la izquierda o un par de saltitos al costado. Su pequeño cerebro también busca patrones causales y asimila falsos positivos bien supersticiosos.
Como si fueran bromas de cámara-oculta, este tipo de jugarretas también se probaron en humanos. ¡Y funcionan! En Japón, por ejemplo, Koichi Ono —como parte de su tesis doctoral— metió a varios participantes, de a uno, en una cabina cerrada con tres palancas, y simplemente les dijo: “Traten de conseguir la mayor cantidad posible de puntos”. Así que ninguno sabía exactamente qué hacía cada
palanca. Nadie sospechaba que, en realidad, ninguna palanca hacía nada. Ono empezó a premiarlos en intervalos irregulares, sin importar cuál estuvieran presionando. ¡La de rituales que se armó, y combinaciones graciosas de palanqueos con movimientos ridículos! Dos tirones largos y uno cortito… o tres palanqueos y un saltito…
Y… sí, sí. Como estás sospechando, la dopamina está detrás de todo esto.
Hace un par de años nomás, unos investigadores de la Bristol (no la playa de Mar del Plata, sino una universidad en Inglaterra) descubrieron que aumentando sus niveles de dopamina, la gente queda más predispuesta a encontrar significados y coincidencias en situaciones que en principio no los tienen. Algo semejante a ver patrones en aquellas imágenes lluviosas. (Suministrando Levodopa a los sujetos, la droga más eficaz contra la enfermedad de Parkinson, se promueve el incremento de dopamina en el cerebro).
Hay evidencias de que la dopamina actúa como ‘agonista’; es decir, incentiva el intercambio de señales entre las neuronas. Lo logra, entre otras razones, haciendo que la neurona que recibe las moleculitas absorba la dopamina como si fuera el neurotransmisor que normalmente le llega. A largo plazo, la dopamina induce la plasticidad neural. El efecto en la práctica es que, dadas las circunstancias adecuadas de motivación o incertidumbre, las convicciones se arraigan férreamente (aunque no haya hierro fundido en nuestro cerebro).
Y ahí entra en escena un efecto colateral (como el del prospecto de un medicamento): el credo consolans. Convencernos de algo para consolarnos; autoconvencernos porque nos hace bien, nos reconforta y sacia nuestra avidez de seguridad y sentido. Nos hace sentir que está todo bajo control (aunque este efecto pueda resultar cortoplacista, como en “ella-no-se-atreve-a-admitir-que-me-ama”).
Este consuelo suele pasar cuando el resultado de una elección que hicimos no es lo que esperábamos. Como relata el especialista en psicología social Eddie Harmon-Jones, nos contamos historias a nosotros mismos y nos afianzamos en ese modelo de realidad. Al momento de tomar una difícil decisión laboral, por ejemplo, podés estar priorizando tus ingresos; pero si después de un tiempo terminás descubriendo que era la otra opción la que te dejaba más plata, vas a concluir que igual tu elección fue correcta porque al fin y al cabo le hacés un bien mayor a la sociedad, “que era lo que verdaderamente querías”. Tu mente actúa como un abogado defensor, elucubrando todas las razones para sustentar la posición que te reafirme.
La química de la justificación es mucho más interesante aún e involucra más neurotransmisores, e incluso otros mensajeros químicos llamados hormonas que comunican más ampliamente distintas partes del cuerpo. Pero, vamos a dejarla para más adelante, en el capítulo 4, cuando saquemos a relucir varias de las sustancias que llevamos dentro.