Lección 193 La Evolución Emocional
La Evolución Emocional
Un bricolaje multiuso

Como comenzamos a ver en el capítulo anterior, más que un solo órgano, el cerebro que tenemos es, en verdad, un sistema de órganos y recursos. A la hora de procesar tareas, como sentir una emoción determinada, sus distintas estructuras se encienden selectivamente y en secuencias. Ciertos recursos nunca están apagados; por ejemplo, aquellos que participan de las funciones vitales como la respiración o
el equilibrio. Pero otros, como los que forman parte de las emociones sociales, pueden activarse y desactivarse según el caso.
Marvin Minsky, cofundador del laboratorio de inteligencia artificial del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), suele ilustrar con el enamoramiento: un ejemplo elocuente y representativo. Cuando estamos enamorados pareciera como si hubiéramos apretado una tecla y todo un programa diferente comenzara a funcionar: cambian nuestras prioridades, todo nos parece alegre y brillante aunque afuera nada haya realmente mutado. Al reconocer la existencia de mecanismos internos en las emociones, podemos orientarnos a preguntas constructivas.
Podemos sustituir interrogantes poco precisos, como “¿qué son las emociones?”, por cuestiones más fáciles de enfrentar, como “¿qué procesos están implicados en cada emoción?”. (Evidentemente, al estar enamorados se nos ‘apagan’ recursos que evalúan críticamente los atributos de nuestra pareja; porque cuando la pasión se va, aquello que antes nos encantaba puede parecernos molesto).
El hecho de que haya varios mecanismos emocionales usando el mismo sistema de recursos consigue explicar también por qué tenemos sentimientos encontrados. Si es que más de un mecanismo está activo al mismo tiempo, podemos sentir la ambigüedad proverbial del “te-odio-y-te-amo”. O experimentar conflictos internos de intereses, luchas entre placeres inmediatos y metas de más largo plazo. Debatirnos entre la fiaca de ir al gimnasio y la tentación por la porción de torta chocolatosa que tira la dieta por la borda.
Estos recursos y mecanismos del cerebro, además, están dedicados a resolver problemas concretos. ¿Cuáles problemas? Aquellos con los que se enfrentaron todos nuestros antepasados en la larga trayectoria de la evolución.
Toda especie, sea un ser humano, una gacela, un salmón o un mosquito, está adaptada al estilo de vida propio del nicho que ocupa en el ecosistema. Esto es evidente, claro, si nos fijamos en su anatomía. Pensá en la función que tiene esa anatomía: las gacelas corren a velocidades altísimas para escapar de sus predadores, los salmones nadan a contracorriente para desovar río arriba, y hay insectos que pican en una milésima de segundo para que no los aplasten (¡menos de lo que tardan dos neuronas nuestras en comunicarse!). Esas son hazañas que las personas no podemos realizar. No tenemos con qué.
La adaptación para resolver problemas concretos también tiene que ver con los sentidos. Los seres humanos no podemos percibir cualquier cosa. En el olfato, una mascota perruna como el Cocker nos supera ampliamente. Los murciélagos se guían de noche gracias a su ecolocación (emiten chillidos y luego interpretan el entorno que los rodea gracias al eco que reciben, igual que funciona el sonar de un submarino). Nuestros sentidos son adecuados para la forma de vivir que llevamos, diferente a la de otros animales. Los sentidos fueron “diseñados” por la evolución para detectar determinados aspectos del mundo, e incluso exagerarlos, mientras se ignoran otros. Tanto las terminales sensoriales como el sistema nervioso central que procesa sus estímulos (el cerebro) tienen funciones muy concretas.
Es por esa misma razón que otras especies no son tan inteligentes como nosotros: no lo necesitan. En la naturaleza, la evolución hace que se desarrollen solo los recursos útiles. Por nuestro lado, la inteligencia no es “genérica”, sino particularmente adaptada a las dificultades que tuvimos que resolver como especie. Recordá, por ejemplo, la asociación “ruidito-en-el-pasto” con “potencial predador” que salvó a muchos de nuestros antepasados.
El asunto de la anatomía y su función, el asunto de los sentidos y el asunto de la inteligencia aplicada nos abren la cabeza y nos permiten comprender lo siguiente: no experimentamos cualquier emoción. Solo sentimos aquellas emociones que aparecieron evolutivamente y de manera práctica, según nuestra forma de relacionarnos con el medio y entre nosotros.
El modelo del cerebro triuno nos mostró cómo la evolución apila nuevos sistemas sobre los existentes, pero también modificando lo que hay de base. Si a ese modelo le incorporamos la noción de que nuestro cerebro evolucionó como un sistema de órganos y recursos dedicados a resolver problemas concretos, entendemos por qué David Linden se refiere a él como un bricolaje evolutivo.
Linden es profesor de neurociencia en Maryland (el estado norteamericano de donde surgió la riquísima Suprema que lleva su nombre) e investiga la evolución de la mente y el origen de nuestros sentimientos. En términos del propio Linden, este bricolaje constituye una extraña aglomeración de soluciones ad hoc que se han venido acumulando a lo largo de millones de años de historia evolutiva. O sea, soluciones prácticas para fines específicos.
Por su parte, el especialista en ciencias cognitivas Gary Marcus califica a nuestra mente de kluge. Una palabra de difícil traducción… que significa algo así como una solución poco elegante para un problema, aunque sorprendentemente efectiva. Algo parecido a lo que decía Ignacio Copani con su hit ochentoso Lo atamo’ con alambre, lo atamo’. Cambiar la lamparita subiéndote a una silla puesta arriba de una mesita, en vez de usar una escalera, ¿funciona? Por supuesto. La evolución improvisa con los recursos a mano, en lugar de crear un elemento totalmente nuevo.
Esta naturaleza de nuestro cerebro, aunque excepcionalmente exitosa, tiene sus aspectos escondidos. Voy a hacer especial énfasis en dos. El primero es que podemos encontrar procesos cerebrales que no son rigurosamente adaptativos, sino que tan solo son sub-productos de otros procesos principales que sí son adaptativos. Para entender este kluge en el plano emocional, primero conviene ilustrar con cosas tangibles de nuestra anatomía. Tomá el coxis como ejemplo: el famoso huesito dulce. Es la última pieza de nuestra columna vertebral, remanente de lo que en tiempos inmemoriales era una cola. Hoy día no está expresamente puesta ahí, sino que permanece como legado. De hecho, hasta el segundo mes de embarazo, los embriones de bebés en gestación tienen un atisbo de cola que luego no se desarrolla. De regalo nos queda este coxis. De cualquier manera, este hueso no es totalmente inútil, porque permite el apoyo de los músculos de los glúteos.
Otro efecto colateral de la evolución se halla exclusivamente en los hombres. (Sí, chicas, ahora tienen argumentos para probar que no somos perfectos.) ¿Cuál?
Se trata del recorrido de los conductos que transportan los espermatozoides desde los testículos. Sería de esperar que la evolución optimizara los recursos y generara la trayectoria de salida más corta. Sin embargo, estos conductos son ridículamente largos: suben por encima de la uretra para luego bajar nuevamente hacia el pene.
No hay un propósito para esta configuración (ni siquiera una montaña rusa para que el esperma salga más entusiasmado). Esta anatomía es, justamente, un subproducto de una adaptación que sí tiene sentido: nuestros antepasados reptiles tenían los testículos dentro de sus cuerpos, pero a medida que nos hicimos mamíferos fue aumentando nuestra temperatura corporal y los testículos fueron descendiendo. Aquí está el proceso adaptativo; el descenso sucedió para no perjudicar la producción de los espermatozoides con una temperatura mayor a la conveniente.
En el cerebro, la combinación de adaptaciones y sub-productos no puede verse a simple vista. Puede identificarse, sin embargo, con trabajo de detective, observando su funcionamiento. Todas las emociones y motivaciones se deben a la evolución, pero no todo lo que sentimos y queremos es adaptativo para ese fin último de “supervivencia y reproducción” que supuestamente rige la evolución.
No, esto no es una contradicción. Es un paralelo a lo que pasa con el coxis o los conductos del esperma. Sentir y querer ciertas cosas puede ser un efecto secundario de otros procesos que se llevaron la prioridad. El deseo sexual, por ejemplo, sin duda alguna tiene el propósito fundamental de promover el apareamiento, pero también puede estimular el consumo de pornografía, cosa que claramente reemplaza la búsqueda de pareja para dejar descendencia, al menos en lo inmediato. Asimismo, como vimos en el primer capítulo, que podamos aprender a tenerle miedo a ciertas cosas es muy útil, pero si ese aprendizaje sucede en circunstancias inconvenientes, pueden condicionarse respuestas de temor que no fueron planificadas por la evolución, tales como las fobias, que nos limitan en lugar de ayudarnos. Además, fijate que nuestro cableado viene adaptado según lo que fue normal para nuestros antepasados, no para lo cotidiano del último siglo y medio. Le tenemos miedo innato a las arañas y las serpientes, pero no le tememos visceralmente a fumar ni a manejar, causas contemporáneas de muerte por lejos muy superiores.
El segundo aspecto escondido de la naturaleza bricolaje-kluge de nuestro cerebro es que la evolución reutilizó recursos existentes para más de una función. Pero esto ya merece un apartado propio.
¿Con qué cartas juega la emoción?

Nuestros huesitos del oído —martillo, yunque y estribo— en algún momento fueron algo totalmente diferente: formaban parte de la articulación de las mandíbulas de los reptiles. Estos bichos, hace millones de años atrás, ponían sus cabezas en el piso para poder sentir las vibraciones del terreno y así saber quién viene, tal como hacen sus primos actuales. Los huesos de la mandíbula les servían a un doble fin: primero, como articulación; y segundo, para transmitir el sonido.
Con el tiempo esos huesitos fueron especializándose progresivamente, se contrajeron y adoptaron su forma actual. Lo que era un propósito alternativo terminó, a la larga, siendo el principal.
Además de ser una adaptación evolutiva, esta especialización constituye una ex-aptación. El término fue acuñado hace treinta años por el ya desaparecido paleontólogo Stephen Jay Gould. Cuando una pieza del organismo antes servía a una función particular y ahora es apta para un nuevo uso, se dice que está exaptada.
Por increíble que parezca, en nuestro cerebro tenemos numerosos recursos exaptados. En un principio servían solo para una función, pero ahora posibilitan más de una al mismo tiempo.
Para explicártelo mejor, voy a trazar una analogía. Pensá en todas las reglas de juego del entorno a las que estaban sometidos nuestros antepasados: buscar cómo alimentarse, escapar de los predadores, encontrar pareja, protegerse del clima, etcétera. Imaginate que este conjunto de reglas es como el folletito que viene con el típico juego de mesa, o como el reglamento para jugar a la “Escoba del 15”.
La evolución hizo que el cerebro de nuestros antepasados desarrollara recursos para poder sobrevivir, o sea, que creara naipes, como el mazo de la baraja española que sirve para jugar a la “Escoba del 15”. Así, cuando era hora de ponerse en estado de alerta y escapar de una amenaza, el cerebro ponía un naipe en la jugada, como la amígdala del circuito del miedo.
¡Qué linda analogía! En vez de un frágil castillo de naipes, un cerebro hecho bien sólidamente de cartas que se juegan a cada momento, para ganar con las reglas de la supervivencia.
Ahora bien, a medida que pasaron los miles de años, el entorno fue cambiando y con él se crearon reglas nuevas y adicionales. Suponete que entonces surgió el “Truco”. Lo bueno es que con las mismas cartas que ya tenía, el cerebro consiguió participar no solo de la “Escoba” sino también del “Truco”. En eso consiste la exaptación: usando los mismos naipes (recursos) el cerebro puede jugar tanto a la Escoba como al Truco, y también al Tute y al Chinchón. Obviamente que con limitaciones: si estás participando de dos o más partidos al mismo tiempo, una vez que comprometiste una carta para una jugada, ya no la tenés disponible para la mano que está sucediendo en paralelo en el otro juego.
Nuestras emociones utilizan varios recursos de nuestro cerebro que son exclusivamente para ellas, recursos emocionales, pero también hacen uso de recursos que participan en otros procesos. Con la analogía del mazo de naipes se comprende que hay cartas que nuestro cerebro pone tanto para la emoción como para otras cosas. Porque sirven para más de una función a la vez, están exaptadas.
Pero si empleaste la carta para una emoción, ya no te la podés jugar en otro uso; por ejemplo, cuando una emoción es muy intensa, metemos procesos de razonamiento en ella, los cuales quedan “secuestrados”. ¿Qué quiero decir? Me refiero a no disponibles para darnos otra perspectiva ajena a ese estado emocional u otra interpretación de los hechos. Una angustia grande lo ilustra con claridad: la carta de la memoria y la carta de la atención son recursos que se sumergen en la mano de la emoción; recordamos y advertimos solo lo que es compatible con esa angustia. También te debe de haber pasado con la bronca, o con una experiencia positiva como la reconciliación. Por eso es que tu mente entra en resonancia con la emoción del momento.
Uno de los mejores ejemplos de recursos compartidos lo encontramos en el hecho de que una emoción puede detonarse tanto por percibir circunstancias, como por imaginarlas. En efecto, la imaginación interfiere con la percepción en determinadas situaciones, como cuando por estar pensando en algo no ves detalles reales de cosas que tenés delante.
El naipe que se comparte entre “ver” e “imaginar” es un área de la corteza cerebral dedicada a procesar el sentido de la vista. Cerrá los ojos e imaginate entonces que viajás a Milán. en la universidad de esa ciudad, los neuropsicólogos Edoardo Bisiach y Claudio Luzzatti analizaron a dos pacientes que tenían lesiones en sus cortezas visuales derechas, lo que les producía un síndrome llamado negligencia visual unilateral. ¿En qué consiste? Por más que los ojos estén intactos y perciban todo el campo visual, las neuronas dañadas no consiguen procesar lo que esté frente a ellos. Si la lesión está en el lado derecho de la corteza, los pacientes no advierten aquello que está a su lado izquierdo (recordá que cada hemisferio se encarga de la parte opuesta del cuerpo). Pueden estar sentados a la mesa y no ver el tenedor, o incluso dibujan un rostro pero sin el ojo izquierdo. Bisiach y Luzzatti fueron sagaces. Les pidieron a los pacientes que se imaginaran de pie en la plaza central de la ciudad, mirando de frente a la catedral. “Describí lo que estás viendo”, le dijeron a cada uno. Los pacientes nombraron solo los edificios que tendrían a su derecha. Luego, Bisiach y Luzzatti les solicitaron que visualizaran que daban media vuelta. Ahora, al describir lo que estarían viendo, omitieron todos los edificios antes mencionados y detallaron los que habían ignorado. ¡Ahí está! Fantásticamente expuesto. Los recursos cerebrales para imaginar están exaptados a partir de los recursos que procesan las verdaderas imágenes de nuestros ojos. Esto se respaldó con estudios posteriores de neuroimagen, que efectivamente mostraron cómo se iluminan las mismas cortezas visuales tanto al percibir como al imaginar.
Que ciertas regiones del cerebro sean multifunción se facilita gracias a las muchísimas conexiones de ida y de vuelta que tienen con otras áreas. ¿Te acordás que las neuronas espejo son multifunción? Disparan cuando hacés una expresión facial, cuando la ves y (ahora también te resulta evidente) cuando la imaginás.
Hasta el origen del lenguaje humano puede explicarse por áreas multifunción y multiconectadas. Alguna vez en la historia de nuestra especie
emitimos los primeros sonidos en base a las formas que veíamos. Vilayanur Ramachandran es un neurocientífico de India que, junto con su colega Edward Hubbard, sugiere que la forma como nombramos a los objetos no es completamente arbitraria.
Hagamos un juego: en la isla de Tenerife vivieron, hasta principios del siglo xx, unos aborígenes que representaban dos conceptos importantes con las siguientes figuras. A una de ellas la llamaban “Bouba” y a la otra “Kiki”. Sin importar qué significan, adiviná cuál es cuál.
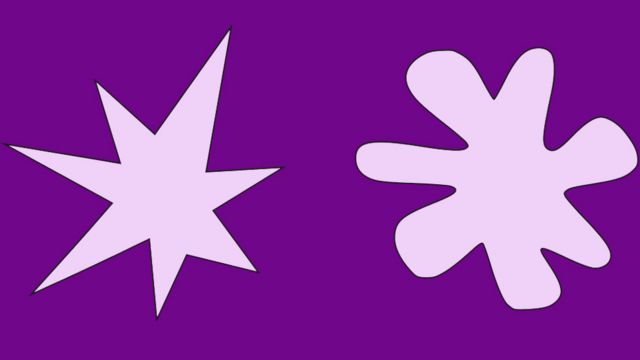
Con el 95% de posibilidades de acertar, me arriesgo a que “Kiki” te dio la impresión —qué palabra adecuada— de ser la izquierda, y “Bouba”, la derecha. La verdad es que este es un juego con trampa, porque no existe tal tribu ni tal lenguaje. El experimento fue ideado por el psicólogo alemán Wolfgang Köhler en 1929 y repetido una infinidad de veces, incluso por Ramachandran y Hubbard.
Tanto en español, como en inglés y en tamil (un idioma de India), entre el 95% y el 98% de la gente responde como arriesgué. No es que yo sea mago. ¡Incluso responden así los niños de dos años que no saben leer! Rama y Hubbard sugieren que hay tantas conexiones entre la corteza cerebral que procesa las imágenes y la corteza que coordina los movimientos para hablar (de lengua, labios y faringe), que algunas formas nos dan la impresión de ciertos sonidos y, viceversa, por naturaleza.
La letra K (que se escribe con trazos rectos y tiene ángulos) se pronuncia generando una ‘cuña’ con los músculos de la boca y la faringe. Lo mismo pasa con la letra I. Ambas letras exigen más esfuerzo muscular que las letras B y O. La B y la
O no solo presentan trazos redondeados, sino que también hay que poner en redondo los labios y la boca para pronunciarlas. Fijate en los trazos agudos y quebrados de la figura “Kiki”, y en el contorno suave y redondeado de “Bouba”.
Muchas palabras comprueban esto. ¿Un GORDO FINITO? ¿Una AMEBA FLACA? ¿Un ALFILER en el BALÓN?
La emoción también juega con cartas multiconectadas; por eso todo ser humano tiene impresiones emocionales comunes ante ciertos estímulos, como los colores. La psicóloga y socióloga alemana Eva Heller hizo un trabajo excelente: convocó a dos mil hombres y mujeres de todas las edades y profesiones, y registró cómo actúan los colores en los sentimientos. Así encontró simbolismos universales.
El azul, por ejemplo, es sinónimo de profundidad emocional, calma o distancia. El rojo representa intensidad o energía. De hecho, en la naturaleza se ven azules los fenómenos de grandes dimensiones: la magnitud del cielo o de las aguas. Mientras
que el rojo resplandece alrededor del fuego o en el sol del atardecer. El rojo está también adentro, en la carne, en la sangre.
Los efectos emocionales de ciertas percepciones ya vienen preparados dentro de nosotros.

