Lección 194 El Origen de las Emociones Primarias
El Origen de las Emociones Primarias

Las emociones no salieron de un repollo ni las trajo la cigüeña de París. Las emociones evolucionaron con nosotros durante todo este largo camino que nos llevó ser humanos. Lo interesante del asunto es que ciertas emociones tienen que haber existido incluso antes de que nosotros fuéramos nosotros. Quiero decir, en aquellos homínidos de los que descendemos debió preexistir una versión previa, más arcaica, de nuestro repertorio emocional contemporáneo. Hoy tenemos las WEmociondows 8, pero en nuestros antepasados funcionaban versiones 3.1 y anteriores. Además, si rebobináramos al pasado en cámara superrápida hacia simplificarían. Llegando incluso más atrás, a organismos mucho más primitivos, solo hallaríamos emociones primarias.
Intentos de clasificar las emociones hubo muchos. Pero una y otra vez, los especialistas no se ponen de acuerdo con un orden al cien por ciento. Lo que sí se ha consensuado bastante es que emociones, como el orgullo, los celos o la vergüenza son de índole social, de más reciente aparición (hablando en la línea de tiempo de la evolución, de millones de años); mientras que existen otras emociones secundarias que son más instintivas: el miedo, la ira, la sorpresa, el asco… Pero ¿qué hay de las emociones primarias? Bueno, sustentan lo más fundamental de sobrevivir y reproducirse. Antes de nombrarlas, quiero que recuerdes algo que se trató en el primer capítulo: hay experiencias emocionales que solemos denominar sensaciones, como la sensación de certidumbre que contribuye a construir nuestros propios modelos de realidad. Las emociones primarias tienen que ver
precisamente con sensaciones.
El australiano Derek Denton es reconocido por sus investigaciones sobre cómo puede haber surgido la consciencia en los animales primitivos y cómo puede haberse desarrollado hasta llegar a la consciencia humana. ¿Qué tiene que ver esto con las emociones? Bueno, advertí que cuando estás consciente tenés diferentes tipos de vivencias: ejercés tu propia voluntad, tomás decisiones y reflexionás intencionalmente. Ser consciente también implica identificar el presente como algo diferente al tiempo pasado, y acceder a la memoria de episodios de la propia vida.
Pero la propiedad más importante de la consciencia es la capacidad de sentir lo que se está experimentando. Esta capacidad se denomina sentiencia en la jerga de la biología evolutiva.
Según Denton, la sentiencia es lo primero que un animal debe tener para poder afirmar que es consciente. La percepción de lo externo le permite a cualquier ser vivo resolver sus problemas, obvio, como cuando un paramecio identifica una fuente de alimento y nada en su dirección. Pero la sentiencia requiere que un organismo tenga percepción interna. Es gracias a la percepción interna que los animales menos primitivos advierten las experiencias propias. Las emociones primarias surgieron a la par de la consciencia; fue entonces que comenzó lo subjetivo: sentir hambre, sed, apetito de sal, apetito de aire, dolor, sueño, sentir la necesidad de evacuar y sentir impulso sexual.
Un sistema nervioso es esencial para que un organismo tenga percepción externa y actúe gracias a ella. Si no contáramos con neuronas sensitivas que van desde la piel al sistema nervioso central (médula y cerebro), no podríamos sacar la mano del fuego con el típico acto reflejo. Durante la evolución de las emociones primarias, el sistema nervioso también se especializó en la percepción interna, y los estímulos provenientes de afuera se combinaron con los de adentro para generar sensaciones. Nuestro sistema nervioso periférico está acoplado con el SNA (sistema nervioso autónomo) que comanda los cambios internos: una caricia o la mordedura de un animal generan emociones que dilatan o contraen nuestros vasos sanguíneos, aumentan o calman los latidos del corazón, etcétera. Antonio Damasio, el mismo de la hipótesis del bucle mencionada en la lección anterior, encontró una forma muy ingeniosa de ilustrar el surgimiento de las emociones más complejas. Se trata de la metáfora del árbol.
– El metabolismo, los reflejos básicos y las respuestas del sistema inmune constituyen el tronco. Son los procesos encargados de la homeostasis: recuperar el balance interno toda vez que se presente un desequilibrio.
– El nivel siguiente contiene los comportamientos de acercamiento o retirada con fines específicos: evitar fuentes de dolor o buscar fuentes de placer.
– En un nivel más alto están los instintos, motivaciones y emociones primarias. Recurren a los mecanismos de no-al-dolor y sí-al-placer para funcionar.
– Arriba de todo se desarrollan las emociones secundarias y, finalmente, las sociales. Estas últimas son las emociones más complejas, por ejemplo, el desprecio social (el rechazo que una persona puede hacer de la actitud de otra) usa recursos de la emoción de asco, como la cara de repugnancia y el lenguaje usado en el desdén, que es una emoción secundaria.

Adaptación de la metáfora del árbol de Damasio. Incluso nuestras emociones sociales constituyen mecanismos para recuperar el equilibrio interno, solo que más refinados tras la evolución.
El árbol implica tres cosas fascinantes, que voy a contarte en las próximas tres secciones. La primera queda en evidencia a nivel de los instintos, motivaciones y emociones primarias: cómo actuar para recuperar la homeostasis (equilibrio interno) depende íntimamente de qué se siente durante el desequilibrio.
Necesidad-sensación-acción están acopladas en un mismo proceso (por ejemplo, falta de agua-sensación de sed-intención de beber). Esto equivale a decir que “tener-ganas-de-algo” va de la mano con “tener-una-emoción-por-ese-algo” (por ejemplo, sentir alegría-querer festejar, o sentir esperanza-planificar). Las motivaciones tienen fundamentos en común con las emociones.
La segunda cosa implicada es que hasta las emociones más complejas y variadas tienen mecanismos por dentro, como programas. El tema clave es averiguar con qué se activan estos programas, cuándo y cómo, en cada uno de nosotros. Y la tercera, se trata de la integración de las ramas superiores con nuestros procesos cognitivos (razonamiento, lenguaje, memoria y aprendizaje). Algo introducido en el primer
capítulo: en las emociones más complejas hay mucho trabajo evaluativo del cerebro, o sea, mucha interpretación.
Dos caras de la misma moneda

Cuando lo conocí a Ross Buck era pleno invierno en el hemisferio norte, mientras Buenos Aires hervía como una caldera, el campus de la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos, estaba cubierto de nieve. Ross Buck investigó extensamente los mecanismos cerebrales de la emoción y de la motivación. Escribió cientos de artículos científicos (llamados papers), incluso tres libros, así que no podía perderme la oportunidad de encontrarme con él. Ross me esperaba en su oficina del departamento de Ciencias de la Comunicación, tan humilde como amable, al igual que cualquier mente brillante.
Habitualmente, aquello que te motiva te genera emociones, y lo que te emociona es lo que te da motivación. Motivaciones y emociones suelen encontrarse juntas en los libros actuales de psicología universitaria, ambas catalogadas como funciones “activadoras”, porque activan nuestras conductas. De hecho, los términos ‘motivación’ y ‘emoción’ tienen la misma raíz latina: moti y moción significan “mover”.
Ross Buck sostiene que la emoción y la motivación son dos caras de una misma moneda. Su barba haciendo juego con la nieve de afuera, Ross me hablaba con simpatía septuagenaria y con la misma calidez de su oficina tapizada en libros.
Se refirió a esa moneda como un sistema. (Recién vimos, con la metáfora del árbol, que tenemos varios sistemas que controlan nuestro comportamiento). Cada sistema motivación-emoción tiene un potencial: algo que está latente, como un programa de computadora, esperando que llegue el código justo que le dé una orden. Ese potencial es la motivación. Cuando un estímulo encaja perfectamente con la orden que espera el potencial, lo activa. (El estímulo se transforma en el input del sistema). El sistema así entrega un output, o sea, un resultado: la emoción. Te doy un ejemplo: tu motivación es alcanzar un logro, sea juntar X pesos antes de fin de año o aprobar el próximo examen. Si el estímulo es positivo —llegás al monto o salvás con siete— se activa la experiencia de realización, satisfacción y alegría. En cambio, si no ahorrás lo suficiente o te bochan, sentís frustración y fracaso.
Así, Ross identifica lo que él llama PRIMES, una sigla en inglés que significa Sistemas Primarios Motivacionales y Emocionales. Ejemplos de PRIMES muy cerca de lo instintivo, en lo más profundo de nuestra biología, son comer y saciar el hambre, o ver una serpiente y sentir temor. Estos son sistemas estructurados genéticamente.
Por el contrario, hay otros sistemas motivación-emoción menos rígidos. Se trata de aquellos que pueden aprender, los que pueden estar condicionados por la cultura y que se activan según cómo interpretás las cosas. Para dar un ejemplo, si estás motivado para conseguir el reconocimiento de otra persona, tus emociones van a depender de cuáles sean las convenciones sociales aceptadas, qué representa esa
persona para vos, cómo asumís que te está evaluando, etcétera.
El neurocientífico Jaak Panksepp —nacido en Estonia, por eso su nombre parece raro— también identificó que tenemos estos programas en el cerebro. Dice que todos los mamíferos llevan siete sistemas que funcionan motivacional y emocionalmente. En los animales, pueden estimularse de manera artificial localizando los circuitos cerebrales apropiados y activándolos eléctrica o químicamente. ¿Te acordás de la ratita de Olds y Milner en el primer capítulo, la que autoestimulaba sus vías de dopamina hasta el cansancio? Bueno, justamente un ejemplo de esos sistemas es el de búsqueda, que nos motiva a la exploración, y nos incentiva por la recompensa. Debe ser el sistema que se esconde en lo más profundo de querer alcanzar un logro, como en el ejemplo de la página anterior, cuando te proponés juntar X pesos antes de fin de año o aprobar un examen. Las experiencias de curiosidad o aburrimiento deben sentirse según cómo animemos
este sistema.
Los otros sistemas de Panksepp son el ya conocido circuito del miedo, el deseo sexual, la ira, el cuidado maternal, la ansiedad por pérdida social, y el juego.
Igualmente, ¡ojito! Que los haya identificado Panksepp no significa que sean lo único que llevamos dentro; solo quiere decir que encontró programas-básicoshechos- por-circuitos-cerebrales. Existen otras motivaciones y emociones no tan básicas, más complejas, que funcionan a niveles superiores. Si te querés ir de vacaciones a Mar Chiquita para descansar, no podés explicarlo solamente por alguno de esos siete sistemas. Ellos constituyen apenas un punto de partida.
Panksepp bautizó neurociencia afectiva al nuevo campo de estudio que reúne muchas disciplinas para explicar los mecanismos neurales de la emoción. Haber sido quien puso nombre a este campo no es moco de pavo, considerando que actualmente se desarrolla velozmente. Él es uno de los pioneros en neurociencia afectiva, junto con otros que ahora ya conocés, como LeDoux y Damasio.
¡Ah, me olvidaba! Con Ross Buck terminamos hablando de las emociones en el cine. Como la moneda del sentir-querer, él también tiene otra cara, es que le encanta la pantalla grande y además estudia la comunicación emocional en los medios.
Pero… ¿sos o te hacés?
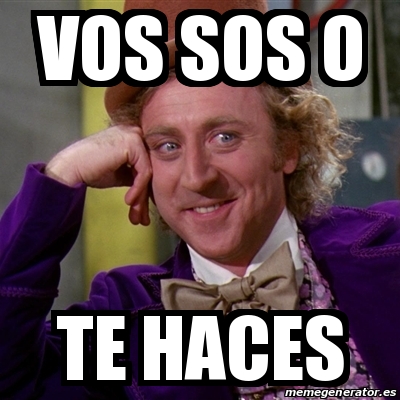
Cuando en la sección anterior viste que hay sistemas motivación-emoción
rígidos e instintivos, pero también los hay flexibles, seguro que te vino a la mente la siguiente pregunta: ¿las emociones se traen o se aprenden?
La perspectiva de que las emociones son programas que propician nuestro
bienestar, promueven la adaptación y anticipan problemas para resolverlos, te hace
ver fácilmente la respuesta: ambas cosas. Se traen recursos comunes a todos
nosotros para sentir emociones, pero también se adquieren el por qué, cómo, cuándo y cuánto sentirlas, gracias a nuestra experiencia de vida.
Los programas emocionales admiten menos o más aprendizaje según su función, que a su vez es fruto de la evolución. Los más primitivos son bastante rígidos, como el miedo innato a las arañas y serpientes, a la oscuridad y a las alturas. Resultaron esenciales para la supervivencia de nuestros ancestros. Pero las
emociones sociales deben ser lo suficientemente flexibles para la infinidad de interacciones posibles que se dan entre miembros de la misma especie. Voy a usar la vergüenza como ejemplo: la función que la evolución le dio a la vergüenza es que podamos adaptarnos a las normas del grupo de pertenencia —incluso las de apariencia—, y evaluar cuándo nos están catalogando de inaceptables a nosotros o a nuestros actos. Por eso, razones para sentir vergüenza hay muchas. Suponiendo que fueras un antepasado, no tendría sentido que solo tuvieras vergüenza cuando te rechaza la familia más peludita del clan vecino, en las mañanas lluviosas de invierno.
Los mecanismos de aprendizaje, sin embargo, no son capaces de aprehender cualquier hecho del mundo. Tienden concretamente a incorporar ciertos asuntos y no otros. Cada emoción hace que aprendamos cosas acotadas a la función de esa emoción. Para explicar esto, el caso del asco es delicioso (¡ja!). ¿Que el sol te resulte asqueroso? Mmm, no sucede. Y es útil que así no sea, porque el asco debe estar
enfocado nomás a determinado tipo de estímulos.
Si con nuestro estilo de vida actual le buscamos una lógica al asco, en algunos casos parecería fallar. Si te muestran una cucaracha seca y esterilizada (que, por supuesto, no tiene mugre ni rastros de virus ni bacterias), te resulta tan repulsiva como cualquier cucaracha vivita y coleando que anda por ahí. Ni loco te tomarías un juguito servido en un recipiente para análisis de orina, aunque esté recién salido de la farmacia en perfecta esterilidad. Tampoco tomarías sopa envuelta con un matamoscas o un peine, incluso si están nuevos y desinfectados. Lo que pasa es que las emociones tienen su propia lógica (no la lógica de nuestra tecnología contemporánea de esterilización y desinfección). Su lógica es, justamente, resultado de la evolución.
El asco nos protege. Es una adaptación, que previno que nuestros ancestros entraran en contacto con fuentes peligrosas de infecciones, parásitos y enfermedades. Cuando alguien estornuda muy cerca, como en un colectivo repleto, sentís aversión (algunos hasta aguantan la respiración por un rato). En general, las cosas que te resultan asquerosas provienen de los animales. Comer es la forma más directa de incorporar en el organismo una sustancia riesgosa, y por eso las repulsiones más grandes pasan por la ingesta o por imaginarla. Oler y tocar cosas fétidas o putrefactas también genera aprensión, ya que son habitualmente nocivas (antes no había ni penicilina ni la batería de medicamentos que produjo la ciencia moderna). ¿Y la sensación instintiva de que algo asqueroso contamina todo lo que toca? Otra vez se hace ver la sabiduría de la naturaleza: aunque no los veamos, los gérmenes se multiplican y se transmiten por contacto.
No sos vos, soy yo… y mi interpretación
Magda Arnold fue la primera psicóloga moderna que sugirió cómo las emociones más complejas se articulan con nuestros procesos cognitivos. En 1960 integró naturaleza y crianza de las emociones, proponiendo la teoría del Appraisal, que podría traducirse como “evaluación” o “valoración”. Nuestra capacidad mental de evaluar los acontecimientos, algo que traemos de fábrica, funciona junt con los mecanismos emocionales —también dotación de fábrica— para dar lugar a emociones flexibles a una infinidad de circunstancias. Es gracias a nuestros recursos innatos que las emociones quedan abiertas a nuestra experiencia de vida.
¿Cómo sucede esto aparentemente paradójico? Pues bien, nuestro cerebro es capaz de evaluar las situaciones a velocidades altísimas, incluso antes de que seamos conscientes de ello (viste un ejemplo de semejante proceso cuando conociste el circuito del miedo de LeDoux). En las emociones sociales, estas evaluaciones no son ajenas a nuestras motivaciones y a nuestras creencias. Por eso, na misma situación detona emociones distintas según cuáles sean a cada momento nuestros deseos y objetivos, y cuáles nuestros supuestos y perspectivas.
Fracciones de segundo después, el proceso de evaluación ya queda disponible a nuestra consciencia. Es entonces que, además, podemos razonar deliberadamente sobre la situación, compararla con eventos anteriores, sacar conclusiones y anticipar desenlaces. Con semejante trabajo mental, la emoción que finalmente experimentamos depende de nuestra cultura, aprendizaje, y de cómo nos hayamos levantado ese día. Ya no se trata de una respuesta rígida a un estímulo.
Antes dije que la evaluación funciona junto con los mecanismos emocionales. En realidad, sería más preciso afirmar que la evaluación forma parte de los propios mecanismos emocionales. A eso llegamos gracias a la evolución.
En criollo, significa que nos tomamos las cosas según cómo las interpretamos. Los mismos sucesos nos hacen reaccionar a algunos de una forma y a otros de otra, incluso vos no te afectás igual aún en situaciones semejantes.
Dominar las emociones a veces se hace cuesta arriba porque la interpretación no solo tiene una fase intencional, sino que también encierra valoraciones preconscientes.
No todo el proceso de appraisal está bajo nuestro control voluntario, y una emoción justamente se desencadena en la etapa más automática. Pero si te das cuenta de que el proceso de interpretación recurre a (a) tus metas y a (b) tus modelos de realidad, podés trabajar sobre (a) y (b) para que la etapa automática no te lleve a reacciones emocionales que no te convienen.

