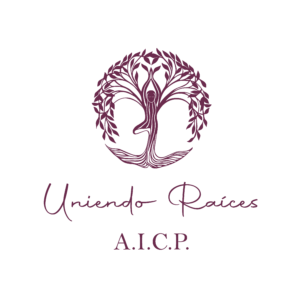Lección 231 El Misterio del Dolor Primal
EL MISTERIO DEL DOLOR PRIMAL
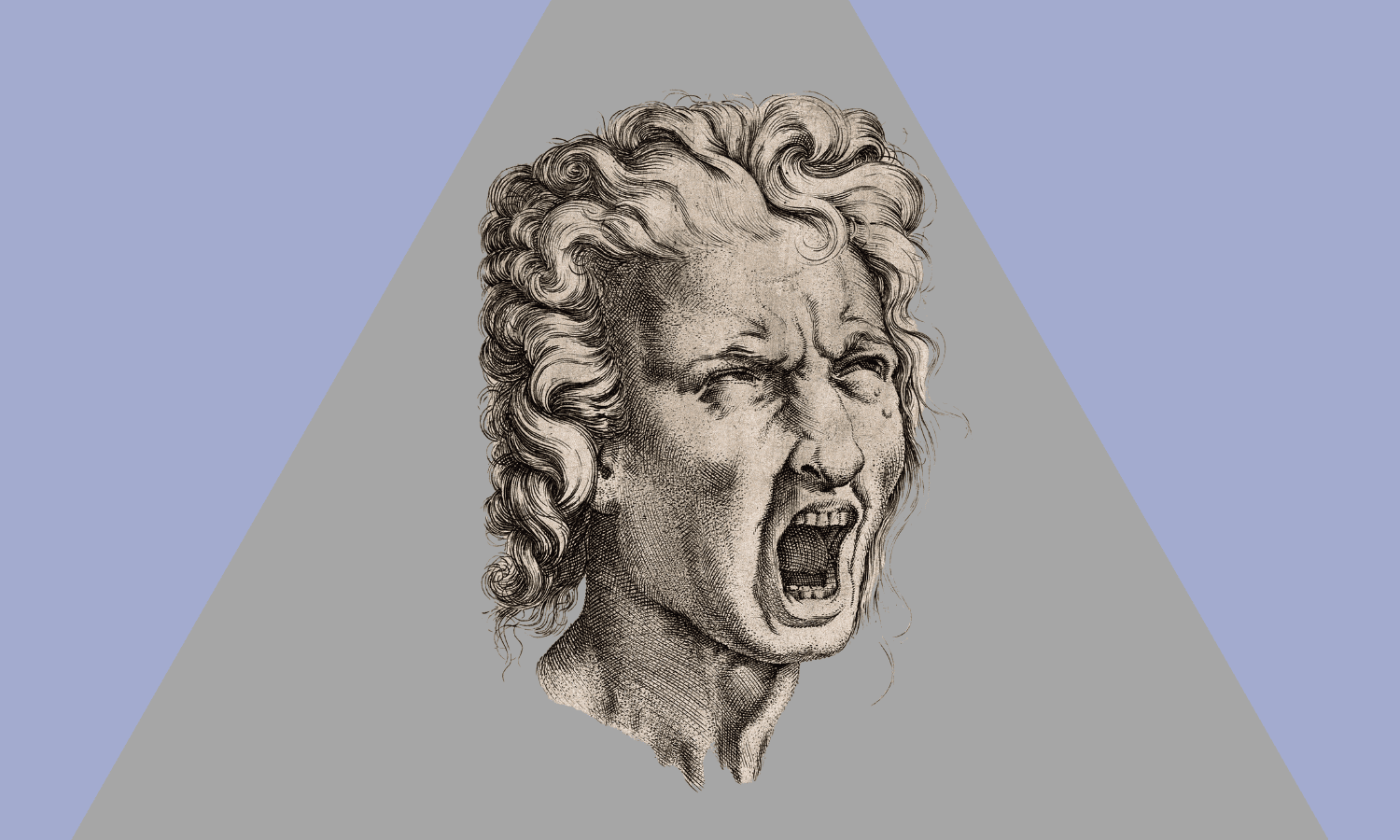
Es realmente asombroso cómo los impulsos eléctricos alojados en una “espesa masa” cerebral que vibra en el cráneo, puede terminar en un estado psicológico llamado “dolor”. ¿Cuál es el salto que transforma algo que parece un órgano hecho como de gelatina, en algo psicológico? y ¿cómo es que con una maniobra psicológica (la “autodecepción”) podemos anular el dolor y creer que no lastima? Esta experiencia la conocemos bien: es algo que reconocemos. Las señales de dolor son estrategias de información, que en una cantidad suficiente, se las arreglan para sobrecargar el sistema y producir lo opuesto: la ausencia del dolor.
¿El dolor emocional es un sentimiento? No. El dolor emocional es lo que le sucede a los sentimientos cuando no pueden seguir su curso natural. Ésa es la razón por la que los sentimientos terminan en dolor. El dolor siempre se relaciona con el inconsciente y hasta que el dolor se haga consciente, es un sufrimiento amorfo.
El sistema del sufrimiento viaja por antiguas rutas nerviosas, cerca de la línea media del sistema nervioso. El sistema del sufrimiento proyecta fibras nerviosas hacia grandes sectores del neocórtex en las estructuras cerebrales bajas, como el tálamo. Por eso sabemos que algo nos duele, pero no sabemos por qué. El sistema del dolor comprende nuevas vías nerviosas, es más preciso y nos dice lo que nos está lastimando y, a menudo, porqué nos está doliendo.
La conciencia del dolor significa estar consciente. Las vías discriminatorias comprenden objetivos selectivos en el córtex, que nos dejan saber precisamente qué está pasando abajo (en el tálamo). Estas vías conectivas transforman el sufrimiento en dolor y después, el dolor en conciencia. Sentir un hoyo en el estómago, o un dolor constante o calambre, es parte del sufrimiento. Sentir el vacío de nuestra vida, es un sentir conectado. Sentirse deprimido y desesperado es parte del sufrimiento. Sentir la desesperanza de nunca ser amado por nuestra madre, es un sentir repetido y conectado a un sentimiento. La conexión con el sufrimiento lo dispersa y la desconexión lo mantiene.
Éste es un fenómeno que exploraremos con más detalle más adelante en este libro: significa que no puedes sentir un dolor emocional preciso, vas a sufrir y por eso, cuando los pacientes sienten solamente un pequeño aspecto de un viejo sentimiento, continuarán sufriendo a causa de esa porción que permanece no sentida y no conectada. No es que el paciente no esté llegando a ningún lado, más bien se trata de un sufrimiento adicional que requiere conectarse. No es posible hacerlo en un día.
Estamos discutiendo la existencia de una cantidad de energía en el sufrimiento. Una energía que se puede canalizar hacia el cuerpo y en la mente.
Un sentimiento de rabia puede transformarse en un severo dolor de cabeza, de ese modo, la rabia queda contenida en el síntoma. Cuando la rabia se expresa, debe hacerlo totalmente y no sólo “comprenderla”, sólo entonces el síntoma desaparecerá. Cuando la rabia se hace consciente mediante su plena expresión (ya sea con golpes o gritos), se transforma en un sentimiento, y ya no es un elemento del sufrimiento. Percatarse de la rabia no tiene nada que ver con estar consciente de ella. Una persona que necesita hablar incesantemente y descubre que hay dolor en sus palabras, piensa: “Debo seguir hablando para no enterarme de que nadie está escuchando”. Ésa es una forma de reclamar atención. Tal forma de expresarse es sintomática de un sentimiento.
EL POZO PRIMAL DEL DOLOR
En el primer libro del grito primal presenté el concepto del “pozo primal del dolor”. Esa noción se mantiene vigente. Significa que a través de nuestra infancia, ciertos dolores pequeños se acumulan y se integran como un “compuesto”. El concepto de “dolor primal” es una descripción figurativa de lo que he visto en los pacientes. De cierto modo revela que, a distintos niveles, en cada individuo existe una construcción en la que se acumula el dolor. Es como un pozo que se debe drenar con la finalidad de que las personas puedan relajarse, para de alguna manera hacer más ligera la carga de dolor sobre el sistema. Los
afluentes que llegan al pozo primal pueden proceder tanto de heridas físicas causadas por una cirugía, como de heridas psicológicas, por ejemplo: haber sido ignorados. Ambas fuentes de dolor son procesadas del mismo modo. Una cirugía
puede acumular una gran sobrecarga de dolor, de la misma manera que se acumula el sufrimiento por un gran rechazo. La terapia debe drenar ese pozo durante un cierto tiempo, para disminuir la carga de dolor y permitir al sistema equilibrarse a sí mismo y relajarse. Cuando se vive esa experiencia y se reviven un poco los sentimientos, y a la vez se los integra a la conciencia, paulatinamente se resuelven pues se trata de transformar el dolor en sentimiento.
Así es, por ejemplo, como los neuróticos se convierten en seres humanos sensibles. Hay un grupo de estructuras en el cerebro encargadas de procesar y almacenar los sentimientos humanos: el cerebro límbico es un anillo de estructuras situadas por abajo del neocórtex. Organiza nuestras emociones actuando como un distribuidor que acepta cierto nivel de input (o carga energética de dolor) y redirige el exceso de sentimientos hacia otros canales, sistemas de órganos o a la mente ideacional. De modo que el sistema límbico es una especie de “contenedor de dolor”, aunque cuando se excede su capacidad se limita, entonces es cuando hay un exceso de derrame de energía causado por el dolor emocional, o cuando permanecemos en un estado de ansiedad aguda.
Se hizo un experimento con perros a los que se les dio un ligero “toque” de energía eléctrica en su sistema límbico (se les aplicaba diariamente). Se encontró que se necesitaba una estimulación mucho menor para lograr que tuvieran ataques ante el más ligero acontecimiento, pues les iban produciendo una descarga de energía eléctrica masiva y global, se vio que bastaba una estimulación mucho menor para producirles esos ataques. Lo mismo sucedía cuando éramos niños. Durante varios días se procesaba un insulto tras otro en el sistema límbico. El dolor acumulado se procesaba diariamente en el sistema, haciéndonos muy susceptibles ante el estímulo más neutral. Es así como la más ligera frustración puede conducirnos a una rabia masiva. En nuestros estudios sobre las ondas cerebrales de una persona, cuando entraban a un nivel gigantesco —en términos de actividad cerebral—, la experiencia era casi equivalente a un ataque epiléptico. El sistema límbico hace brotar al exterior la energía que ha almacenado.
LA MEDICIÓN DEL DOLOR EMOCIONAL

Medimos el dolor con base en sus mecanismos de procesamiento, mediante estudios de las ondas cerebrales, de la observación de los signos vitales —como la presión sanguínea, el pulso y la carga hormonal—. Tanto el dolor físico como el psicológico estimulan la producción de los mismos químicos represivos; el cuerpo no distingue entre los tratamientos que disipan el dolor. Un buen medicamento que evita el dolor puede apaciguar ambas clases de dolor con igual eficacia. A una persona se le puede sugerir que tal o cual tableta acabará con su dolor, y ya no lo sentirá (aunque no haya ninguna sustancia en la tableta, sino un placebo). Del mismo modo, hay personas que no sienten ningún dolor cuando se
les aplica una inyección con algún calmante muy fuerte. La mente funciona como un efectivo agente calmante y, por cierto, funciona muy bien, y quizá es mejor que cualquier inyección aplicada para evitar el dolor. Eso se debe a razones que descubriremos muy pronto.
El dolor primal puede permanecer estancado, ser recanalizado y diversificado, pero no se puede borrar. No es posible eliminarlo de nuestra existencia. Un adicto nunca superará su adicción a medicamentos supresores del dolor. Aun los choques eléctricos no pueden suprimir esos recuerdos. Esto se ha demostrado en la investigación con animales. Una vez que algo ha quedado impreso en el sistema, no se puede extinguir. De igual modo, para un niño el sentimiento de “no ser amado” jamás desaparecerá, permanecerá prístino y puro, asemejándose al concepto inmutable de Sigmund Freud, acerca del Id o
inconsciente, que permanece sin cambio para siempre. La experiencia de vida, el ser amado por cientos de personas nunca cambiará aquel sentimiento de no haber sido amado por alguien especial como la madre o el padre. ¡Imagínense!, porque
esa falta de amor pasa a formar parte de nuestra fisiología y quizá será la única parte que se niegue al cambio. La razón de esa negación la encontramos en la supervivencia de la especie: el sentimiento doloroso permanece almacenado hasta encontrar la oportunidad para hacerse consciente, hasta que se pueda resolver el sentimiento. El organismo está esperando su oportunidad para recuperar la salud y volver a su destino evolutivo. El mismo Freud, sin saber exactamente acerca del “dolor impreso”, dio a este fenómeno un aura mística — el Id—, pero ese Id era solamente un duplicado del medio ambiente traumático, una vez internalizado. Como veremos más adelante, la total confianza evolutiva radica en deshacernos de ese “dolor interior” que representa al no yo traumatizado, para regresar al yo real, que es el saludable.
LA NATURALEZA DE LA MEMORIA EMOCIONAL
Cada una de las células de nuestro cuerpo recuerda su estado natural. Tomemos como ejemplo a la amiba unicelular. Cuando se la coloca en una solución de agua contaminada con gránulos de tinta china, literalmente absorberá esos gránulos y los almacenará en vacuolas. Estos elementos nocivos se convertirán en parte de su fisiología. Después, cuando ponemos a las amibas en agua limpia (un medio saludable), las vacuolas se moverán hacia la orilla de la membrana de la célula y expulsarán los gránulos. De esa manera la amiba se restaura a sí misma, hacia una condición saludable.
Éste es un paradigma del comportamiento humano, después de todo: no somos más que la aglomeración de células microscópicas. Esas colonias de células funcionan de la misma manera que lo hace una sola célula. Incorporan del exterior elementos nocivos y luego esperan estar en un ambiente saludable para arrojarlos hacia el exterior. “Éste es el paradigma de la resolución de la neurosis y el regreso hacia la salud”. Hacemos lo que la amiba nos enseñó en su prototípica infancia: absorbe el peligro externo y espera el momento propicio para expulsarlo, aun cuando la espera dure treinta años. Sin esas habilidades para incorporar y para esperar, no sería posible la resolución final de la neurosis.
La incorporación es una tentativa de mantener fuera de nosotros un medio ambiente menos dañino, es un esfuerzo por mantener el ambiente “puro”, porque
hasta una amiba unicelular sabe que debe mantener un ambiente saludable para seguir intacta, por eso se “come” el peligro, pero nunca lo integra plenamente a
sí misma, jamás llega a ser una verdadera parte de su fisiología. Permanece como una fuerza ajena dentro de ella. Más adelante veremos que cuando se
incorporan los elementos nocivos externos, también las amibas jamás permanecen plenamente íntegras. Continúan teniendo una fuerza alienígena. De
ahí en adelante la tarea es deshacerse de esa fuerza alienígena, tan pronto como sea posible, sólo que no podemos hacerlo en un ambiente difícil. En la situación
actual debemos permanecer a la defensiva y esconder nuestro cuerpo, hasta que llegue el momento en que sepamos que está ahí.
Toda vida orgánica comparte ciertos procesos comunes, cada organismo lucha por lograr la homeostasis: un equilibrio natural. Cuando existe un dolor temprano, el recuerdo y su carga se almacenan intactos dentro de las células de los centros emocionales del cerebro, esperando el día en que puedan liberarse.
Esos elementos extraños se convierten en parte de nuestra fisiología.
Cuando el ambiente es propicio otra vez, cuando hay un ambiente cálido, amoroso, terapéutico, que conduce hacia el “sentir” del viejo dolor, entonces se inicia la descarga. El cuerpo comienza a liberarse de los estímulos dañinos almacenados. Después de que se descarga el dolor, el cuerpo regresa a su
original estado de salud.
He dejado implícito que, de muchas formas, el dolor emocional se puede acumular y almacenar y, por supuesto, ésa es una función de la memoria.
Podemos responder al estrés desde muy temprano en la vida, aun en el útero lo codificamos y lo almacenamos, ahí permanece como un recuerdo. Está implícito
en la noción de poder revivir ciertas experiencias que permanecen en la memoria. Lo que estaba afuera, ahora lo tenemos dentro. Todos los olores, los sonidos de cualquier evento temprano, permanecen en la memoria, guardando cada minuto de nuestras vidas, y los podemos recuperar en cualquier segundo.
Es un verdadero milagro que todo un medio ambiente permanezca disponible en nuestra memoria durante cada minuto de la vida, como si se tratara de la duplicación de ella; es más, respondemos primero a ese medio ambiente interior y después al exterior. La memoria traumática se convierte en un filtro que determina cómo vamos a responder después a los hechos.
¿Por qué existe una copia duplicada de lo sucedido en nuestra infancia?
Porque es un camino para incorporar un medio ambiente peligroso y después encapsular ambos ambientes: el real y el recordado. En nuestro interior podemos
remover su carga explosiva o, al menos, separarnos de esa carga por medio de la encapsulación. Podemos mantenerla aislada internamente hasta que crezcamos y lleguemos a ser capaces de experimentar el dolor. Entonces podemos, por así decirlo, “escupirlo todo hacia fuera”. Lo que es cierto para una amiba, también
lo es para toda vida humana.
Ya sabemos que dentro del útero se siente dolor. Los investigadores Anand y Hickey han advertido que las vías nerviosas que transportan las señales del
dolor, desde la médula espinal a los centros más bajos del cerebro, están casi plenamente desarrollados desde las 35 a 37 semanas de gestación. Los estudios de EEG (ondas cerebrales) nos muestran lo bien desarrollada que está en ambos hemisferios cerebrales la actividad eléctrica a las 26 semanas. A esa edad, el feto en desarrollo es capaz de registrar el dolor emocional y físico. Los mismos autores destacan el hecho de que después de la circuncisión, hay evidencias de un recuerdo continuo de esa experiencia. Se han encontrado cambios en el comportamiento que indican la ruptura del proceso de adaptación de los recién
nacidos al medio ambiente posnatal.
Estos investigadores también dicen que los cambios sinápticos y celulares requeridos por esta clase de recuerdos tempranos, dependen de la plasticidad y la
maleabilidad del cerebro, que suele ser más alta durante los periodos prenatales y neonatales. El hecho de que la memoria temprana permanezca es crucial para
entender la noción de que es capaz de revivir más tarde el dolor emocional. Sin una memoria o sin los recuerdos codificados de tales experiencias, esta
afirmación sería inadmisible. La memoria emocional depende del funcionamiento del sistema límbico, una parte del cerebro que ambos autores encontraron “muy bien desarrollada y funcionando durante el periodo neonatal”.