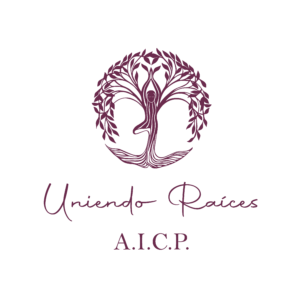Lección 232 La Capacidad de Estrés en el recién nacido
LA CAPACIDAD DE ESTRÉS EN EL RECIÉN NACIDO
No debe sorprendernos que Anand y Hickey hayan encontrado que los bebés reaccionan a los hechos con mucha más fuerza que los adultos. En una
investigación sobre la respuesta al estrés de bebés sujetos a cirugía, Anand dice:
“Para mi sorpresa, encontré que los bebés tenían cinco veces más respuestas al estrés que los adultos que pasaron por una cirugía similar”. Los niveles de
hormonas, la presión sanguínea, el ritmo cardiaco y los niveles metabólicos producidos, todos ellos, se elevaron muchísimo. La importancia de esto radica en
que esa respuesta, obviamente, es mucho más de lo que un bebé puede soportar.
Por eso, parte de la respuesta queda bloqueada, encerrada y almacenada durante el resto de la vida, convirtiéndose en la fuente de una tensión posterior. El aparato de la memoria emocional permanece operando durante todo este tiempo.
No se trata de que la respuesta del bebé al estrés suela estar confinada sólo a una cirugía. También puede estar presente en el caso de un trauma emocional.
Ésa es una función del sistema límbico, el cual contiene receptores del dolor cuyo número aumenta ante la presencia del mismo. Pero Anand sólo está
probando experimentalmente lo que hemos visto por décadas: que cuando un paciente revive sensaciones de ahogo y de bloqueo en su garganta, debido a una
falta de oxígeno al momento del nacimiento, es claro que no está fingiendo esa experiencia. El paciente no puede hacer nada para recuperar el aliento de forma
rápida, le toma segundos lograrlo. Este recuerdo está fijado en su forma más cristalina. Es dentro del sistema límbico donde un aspecto de algún recuerdo se
conecta con otro: un suspiro se conecta con un olor, un sonido con una sensación de tacto, etc. Lo mismo sucede cuando un paciente está viviendo sus sensaciones más antiguas, todos los aspectos de su recuerdo ascienden a la conciencia y florece la memoria emocional.
Richard Thompson, de la Universidad del Sur de California, investigó las huellas de la memoria en animales. Encontró que con una estimulación repetida, ciertas células nerviosas se vinculan con otras para ligarse entre sí y formar una sensación. Dado que las vías nerviosas se continúan vinculando unas con otras, se facilitan los movimientos a través de la sinapsis o del espacio nervioso, por eso la memoria responde. Es como si la operara el encargado de un interruptor que abre todas las barreras para que el tren se deslice suavemente por las vías. Es (si queremos verlo así) como si se tratara de un espacio o un hueco en el que se canalizan los hechos posteriores; ese hueco es responsable de nuestro comportamiento habitual. Si un bebé llega a estar cerca de la muerte, el pensamiento de muerte —frente alguna adversidad— se convierte en un recuerdo o en un “hueco”. Por tanto, cuando ese niño se convierta en adulto y deba enfrentar problemas, sus primeros pensamientos pueden ser de muerte o de suicidio.
A menudo se considera que la mente de los fetos y los recién nacidos es como una “tabla rasa” donde nada se ha escrito o registrado, simplemente
porque no pueden hablar. En nuestras investigaciones recientes observamos que el infante registra experiencias de gran impacto, el hecho de que no sea capaz de describir o discutir esas experiencias no tiene nada que ver con el efecto que sufre ante ellas. Más tarde, cuando la persona trate de poner en palabras sus
experiencias tempranas, vivirá toda clase de falsas percepciones e ideas extrañas, pues no las podía expresar cuando imperaba su inconsciente.
De hecho, el bebé tiene una ventana sensorial muy amplia y, por tanto, es más sensitivo de lo que podrá ser en el futuro. Siente más porque no ha desarrollado un córtex o cerebro pensante que diluya la experiencia. A ninguno de nosotros nos debe sorprender esto, si consideramos que hasta las plantas recuerdan. Si tomamos una planta de chícharo que reacciona a la luz y la ponemos en la oscuridad, “recordará” cualquier cosa que le suceda cuando la coloquen de nuevo en la luz. Si la tocan en la oscuridad, se inclinará hacia ese contacto solamente cuando otra vez esté en la luz, pues habrá recordado y almacenado la información.
LA MEMORIA EMOCIONAL NO ES UN RECUERDO CONSCIENTE
Podemos recordar fácilmente nuestros buenos tiempos en la infancia, pero no hay una conciencia voluntaria que pueda recordar una experiencia emocional
dolorosa, ésta sólo puede recordarse en un nivel emocional, gracias al sistema de los sentimientos.
La idea de que poseemos una memoria oculta, que no reconoce el dolor, es difícil de aceptar, pues el dolor no puede recordarse con facilidad precisamente
porque está oculto. Por eso usamos el término “dolor primal”, el cual es como la fuerza de gravedad, es una fuerza totalmente inconsciente que siempre está ahí.
Si no se hubiera descubierto la gravedad, nunca habríamos sabido nada acerca de sus efectos. Es tiempo de conocer la influencia del dolor, que es una fuerza que
mueve a las sociedades y, al mismo tiempo, permanece oculta como un secreto mutuo y colectivo. Si consideramos que en el interior de nuestro organismo
producimos morfina (la morfina que se encuentra en la placenta y en las estructuras más remotas cerebrales), podremos percatarnos de que nuestro
inconsciente bien pudo comenzar en el vientre. En cierto sentido “estamos afuera” antes de que estemos en donde está la vida, esto es lo más importante.
¿No es para asombrarse que estemos conscientes? Actualmente el dolor primal es el gran secreto escondido, es una parte del inconsciente colectivo, es la conspiración del inconsciente a través de la cual todos estamos de acuerdo en negar las realidades centrales de nuestro tiempo, nuestro dudoso legado de necesidades, sentimientos y dolor reprimido.
La Represión: las compuertas del cerebro y la pérdida del sentimiento

EL BLOQUEO: MECANISMO DE LA REPRESIÓN
El principal mecanismo a través del cual el dolor se reprime se llama “bloqueo”. Éste es un proceso que controla la percepción del dolor, pero no el dolor mismo.
Lo que hace es bloquear la masa de impulsos eléctricos que impiden que el dolor alcance los más altos niveles en el cerebro (y con ello, la conciencia del dolor).
A través de ese bloqueo el dolor sobrecogedor, ya sea físico o psicológico, estimula su propia represión. Esto ocurre mediante un proceso electroquímico en
el que ciertas células nerviosas y sus puntos de conexión inhiben la transmisión de la información. A esta función la podemos llamar “sistema de compuertas” o
“sistema de bloqueo”, el cual trabaja en todo el cerebro pero se concentra en ciertas áreas clave que organizan la respuesta de dolor.
Los sistemas de compuertas que separan el pensamiento del sentimiento —y a los niveles de sensación, de la conciencia— controlan la información que entra
por todo el sistema nervioso. Una vez que se establece el bloqueo y la represión, los circuitos neurales se desconectan funcionalmente y parecen llevar una vida
independiente. Una vez separados los pensamientos de los sentimientos, tienen una viabilidad propia. Mientras tanto, la energía de los sentimientos reverbera en
lazos (en un ir y regresar) en los niveles más bajos del cerebro, los cuales están totalmente aislados de los procesos de pensamiento.
De esa manera, el bloqueo trabaja en dos direcciones: una mantiene al sentimiento y a la sensación apartados del nivel del pensamiento, y la otra previene el surgimiento de ideas y conceptos que pueden afectar nuestro nivel emocional. Cuando decimos que alguien “ha perdido contacto con la realidad”, sin saberlo, nos estamos refiriendo al proceso de bloqueo que, efectivamente, se ha desprendido de un nivel de conciencia hacia otro. Perdemos el contacto con el mundo exterior sólo cuando perdemos el contacto con el mundo interior y, sin saberlo, con el proceso de bloqueo que en efecto ha desconectado un nivel de la conciencia, de otro. Perder el contacto con lo interno es una precondición para perder contacto con el mundo externo.
Tenemos muchos ejemplos gráficos de bloqueo: en el futbol a menudo los jugadores intervienen durante todo el partido a pesar de que tienen un hueso
severamente fracturado. Después del juego, una vez que la intensidad de su participación se ha alejado, se hacen conscientes de su dolor. Emborracharse es
otro ejemplo: después de una noche “alegre” en la ciudad, una persona no puede recordar lo que hizo durante ese tiempo; sin embargo, condujo su automóvil
cuando estaba prácticamente inconsciente, pues en esos momentos estaba operando en un nivel diferente de conciencia.
LAS COMPUERTAS DEL CEREBRO Y LA REPRESIÓN
Por una feliz circunstancia, o por destino —pero un destino sin consecuencias ominosas—, el sentimiento del gran dolor temprano (a partir del nacimiento) se convierte en su opuesto: en el “no sentimiento”. El fenómeno de bloqueo nos permite comprender cómo sucede todo esto, pero primero necesitamos entender cómo entra el dolor en nuestra mente.
La investigación sobre el dolor y sus mecanismos ha arrojado importantes luces sobre el sufrimiento emocional y cómo se procesa. De hecho, hay una línea divisoria entre el llamado “dolor físico” y el “dolor emocional”, los cuales, sin lugar a dudas, son una reacción fisiológica a hechos psicológicos. Tenemos una teoría del dolor que postula que en el cerebro medio hay un sistema de bloqueo del dolor, este hecho es relevante para comprender el dolor físico y el emocional.
La teoría de las “puertas de control” (o de bloqueo) la desarrollaron Ronald Melzack y Patrick Wall. Al examinar el fenómeno llamado TEENS (electroneuroestimulación transcutánea), estos autores descubrieron que dentro del sistema espinal existe un proceso de compuertas en el sistema cerebroespinal.
Implantando un aparato electrónico en la parte superior del cordón espinal, un paciente era capaz de apretar el botón de un transmisor e inundar el área con impulsos eléctricos. Se suponía que cuando se estimulaba el dolor, que se había transmitido desde el cordón espinal, estos impulsos dolorosos se bloquearían y el aparato debía mitigar o apagar un gran dolor, por ejemplo, el dolor del cáncer. No hay límites para esos impulsos eléctricos: son neutrales y, sin embargo, con el fin de inhibir el dolor, envían información al sistema de compuertas.
La TEENS sugiere un mecanismo a través del cual reprimimos el dolor emocional. Esto es evidente por el hecho de que, a fin de cuentas, el dolor se deriva de una masa de impulsos electroquímicos. Cuando esta masa se hace muy grande, los impulsos inundan el cerebro y producen una sobrecarga que lo estimula para bloquear el dolor y producir la represión. Este mecanismo es automático.
El bloqueo del dolor emocional trabaja de dos maneras: cuando los niveles de intensidad tienden a sobrepasar el umbral, y cuando hay un efecto
acumulativo que llega al mismo umbral.
Cualquier dolor que amenace el umbral de tolerancia, pone en movimiento un mecanismo interno de antisufrimiento, que nos asegura que no sufriremos en
forma desordenada.
Podemos apreciar el principio del bloqueo en la terapia de choque: después de que una persona ha recibido en el cerebro una carga masiva eléctrica, deja de sentir el dolor porque ya no está sintiendo. El choque masivo en su cerebro ha cancelado una buena porción de su memoria. El choque ha ayudado a la tarea de
represión cuando el sistema ya no puede reproducir los suficientes elementos químicos para mantener el dolor bajo control.
Incidentalmente, la terapia de choque es una entrada masiva de impulsos que permanecen en el sistema. He visto pacientes que reviven su terapia de choque
exactamente como sucedió. Lo que entró al sistema, debe salir en algún momento, ya sea gracias a los impulsos de la máquina de choques o a los impulsos derivados de haber quedado traumatizado desde la infancia.