Lección 97 Raíl o Pistas
Raíl o Pistas

En el instante mismo del conflicto biológico se activa el pensamiento (que actúa como un sentido más) y a su vez los cinco sentidos (olfato, tacto, vista, gusto y oído) registran todo lo que hay en el entorno inmediato en el que estamos. Por ejemplo, archivaremos todos los sonidos del entorno, todas las imágenes posibles, los olores que nos rodean, todo lo que sentimos en nuestra piel y en el cuerpo y hasta los gustos que notamos en nuestra boca. Toda esta información se convierte en pistas o raíles que nos informan del contexto de la vivencia y que en el futuro nos advertirán antes de que aparezca lo que el inconsciente biológico considera un peligro similar. Nuestras células recordarán toda la información, desde lo que olíamos, lo que la piel notaba, los ruidos que había, lo que se percibió… Es decir que, aunque nosotros no lo recordemos, nuestro cuerpo sí que lo hará.
El o los pensamientos que aparecen en el momento del shock pueden tener una tonalidad emocional y les llamaremos sentimientos. Nombrarlos no sirve para descargar la tensión, ya que están más cerca del plano intelectual que corporal. Ejemplos de sentimientos son: el fastidio, la desconfianza, la soberbia, la envidia, la frustración, el dolor (emocional), etc. María en esta historia podría hablar con sus amigas y explicarles que se siente con remordimiento y culpabilidad por pensar mal de su tía o con resentimiento, nerviosismo y hostilidad porque se ha apropiado de algo suyo.
El hecho de hablarlo desde los sentimientos no cambia el sentir profundo.
Inconsciente: un momento en el que todo se congela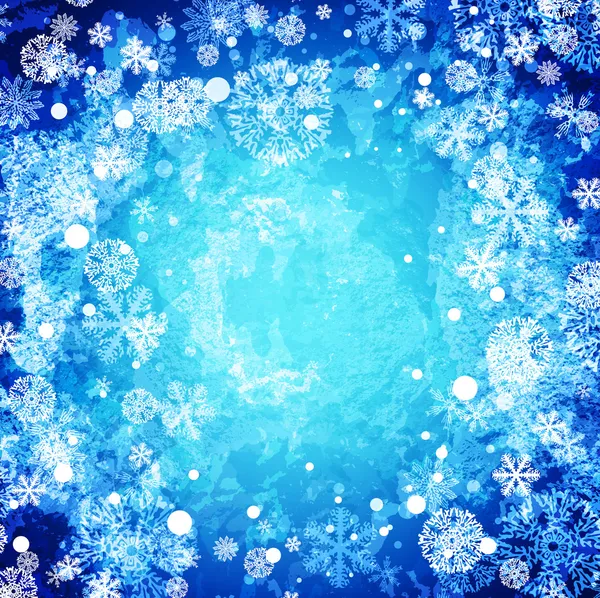
Volvamos a hablar de lo que es el conflicto biológico, ya que es central en la Descodificación Biológica Original y debe quedar muy claro. Se corresponde con la Primera Ley Biológica de la Nueva Medicina Germánica en la que, ante una situación dramática, inesperada, sin solución ni expresión quien lo vive se encuentra en estado de tensión o shock.
En ese momento clave, la persona se halla confusa y es muy posible que olvide cosas. Se podría decir que la persona tiene lagunas, hay momentos que se han borrado, cuando intenta recordar la situación más adelante.
Comparando el paso de los acontecimientos con una película, el momento del bioshock es el instante en el que desaparece un fotograma. Es como si el individuo hubiera perdido el conocimiento de ese momento. Una forma de amnesia parcial o total que ocurre cuando se supera el margen de tolerancia.
El sujeto recordará alguna toma de la película simbólica pero no todas las partes, faltarán trozos que se habrán desvanecido de su memoria a nivel consciente.
Ese olvido, disociación, escisión de la consciencia o ausencia es un elemento común que aparecerá en las distintas investigaciones sobre estrés postraumático desarrolladas por varios investigadores como por ejemplo Peter Levine, Rachel Yehuda o Bessel van der Kolk, entre otros autores.
A pesar de la desconexión temporal a nivel consciente, ya hemos dicho que nuestro cuerpo retiene todo, absolutamente todo, lo que ha pasado en ese momento y cómo se ha vivido. ¿Por qué lo retiene y cómo? La comunicación a nivel nervioso se transmite mediante sinapsis, que es el término que indica cómo dos o más neuronas se informan mediante señales de lo que se vive y de la reacción consecuente a la vivencia. Esa transmisión se realiza a través de un impulso eléctrico o mediante la liberación de un neurotransmisor, que en el caso de situaciones traumáticas pueden ser epinefrina y norepinefrina.
Esta última, si es secretada en abundancia, le dará la orden al cuerpo de que se active para luchar o para huir, una de las dos respuestas de supervivencia.
El cuerpo no olvida la secreción química que se ha producido en ese instante al cual están asociadas las sensaciones corporales.
Lo que es interesante es que, a cada reacción sináptica, y por lo tanto a cada experiencia concreta, le corresponde un efecto peculiar en el cuerpo, es decir, unas sensaciones corporales particulares, como micro movimientos musculares, tensión, calor, frío, espasmos, resaltos en el corazón, bloqueos respiratorios, apretón de estómago, dolor en la garganta, sensaciones de cosquillas en la barriga, electricidad en las manos, excitación en el parpadeo rápido, etc. El recuerdo se fija mediante proteínas que aseguran las conexiones sinápticas entre células nerviosas, un proceso que puede tardar desde unos minutos hasta unas horas. Sumado a esto, los estudios de
neurobiología muestran cómo los recuerdos de los eventos vividos con alguna emoción quedan registrados en nuestro cerebro límbico, específicamente en la amígdala.
Tengan en cuenta que la emoción es vital para la supervivencia. Facundo Manes y Mateo Niro (2014) en el libro Usar el cerebro escriben lo siguiente sobre la función de la emoción: “El recuerdo, ya sea consciente o inconsciente de situaciones emocionalmente significativas tiene como finalidad el protegernos frente a situaciones amenazantes.”
Por ello podemos decir que la memoria emocional o el hecho de guardar los recuerdos ligados a emociones es un mecanismo eficiente para prevenir futuras situaciones de peligro o alejarnos de ellas. Uno de los sistemas con los que contamos para retener toda la información es la grabación de forma automática de todos los detalles del espacio en el que ocurre el evento. Es equiparable a fotografiar todos los elementos que hay en el escenario para tenerlos a disposición cuando se quiera volver a hacer el mismo diseño. Antonio Damasio en el libro El error de Descartes, en el año 1994, presenta su teoría sobre el marcador somático (MS) en el que afirma que las emociones contienen una señal somatoestésica que nos ayuda a razonar y decidir de forma más óptima y que éstas se han ido acumulando a lo largo de nuestra ontogenia en forma de registro de experiencias positivas y negativas.
Los mecanismos emocionales son la guía sobre la que se asienta la conducta.
Fundamentalmente, el cuerpo guardará en sus células la información de las sensaciones corporales desagradables del instante, ya que es un momento de secreción de neurotransmisores y hormonas que impregnan nuestra biología y fijan la vivencia. Como seres humanos hemos asignado un nombre al conjunto de una serie de sensaciones corporales, que conocemos como una emoción.
Hay muchas clasificaciones de emociones como el miedo, el enfado, la tristeza y el amor. Las sensaciones corporales que acompañan a las emociones podrían ser de varios tipos. Algunas ya las hemos mencionado y otras podríamos decir que sentimos cómo se cierra la garganta, tener temblores o calor, notar cómo sube la sangre, cómo sudan las manos, se enfrían los pies, duelen los hombros, se nota pesada la cabeza, se nos hace un nudo en el estómago, se tensan los ojos, un hormigueo en los músculos, etc.
Todo ello es una muestra de cómo el cuerpo ha guardado el instante en su interior.
Por ejemplo, cuando sentimos cosquillas en el estómago, aceleración del corazón, humedad o lágrimas en los ojos y relajación en el cuerpo, podemos decir que sentimos alegría. Sin embargo, si las sensaciones son de un nudo en el estómago, la aceleración del corazón, la piel de gallina y un temblor generalizado, le asignaremos el nombre de miedo. Cabe tener en cuenta que esto es totalmente personal y que depende de cada momento y cada situación. Babette Rothschild (2015) describe en el libro El cuerpo recuerda. La psicofisiología del trauma y el tratamiento del trauma: “las emociones, aunque son interpretadas y nombradas por la mente, son integralmente una
experiencia del cuerpo. Cada emoción le parece diferente al observador, y tiene una expresión corporal diferente. Se sienten diferentes cosas por dentro (sentido interno) y nuestra postura cambia dependiendo de la emoción (sistema nervioso somático).”
Vale decir entonces que las emociones siempre estarán acompañadas de un movimiento interior llamado sensación corporal, que es específico para cada instante, que nos sorprende y que queda guardado en nuestro supercomputador cerebral, ya sea arcaico –como el cerebro reptiliano– o emocional –que es el sistema límbico–. En la amígdala, una parte del sistema límbico, se almacenan las experiencias con carga emocional organizando la memoria implícita (sensaciones) y en el hipocampo, también ubicado en el sistema límbico, se guardan las memorias asociadas al tiempo y al espacio conformando la memoria explicita. Por eso podemos viajar tan fácilmente en el tiempo y evocar un recuerdo.
De la misma manera, podemos revisitar el recuerdo, es decir, ir al momento en el que las mismas sensaciones corporales se ponen en marcha y se produce nuevamente una síntesis de proteínas en las vías nerviosas. Debido a este último componente, las últimas investigaciones en neurociencias avalan la hipótesis de que se puede modificar el recuerdo cuando se abre a la memoria.
Es decir, que de la misma manera que en un momento el recuerdo quedó guardado, también puede ser revivido a través del recurso natural que todos poseemos y de esa forma desactivarlo. Luc Nicon (2007), pedagogo, creador y difusor de la técnica TIPI, propugna revivir sensorialmente el instante de conflicto para desactivar cualquier señal biológica. Su objetivo es trabajar con las situaciones con carga emocional como los miedos, los enfados, la tristeza o la rabia. Desde la Descodificación Biológica Original la idea es similar, es decir, ir hasta el momento de shock para que la persona reviva en su cuerpo lo que le ocurrió en el pasado.
En resumen, podemos decir que en el instante del choque biológico se activan el pensamiento y los cinco sentidos, se despiertan las sensaciones corporales y todo ello da lugar a los sentimientos, las emociones y una vivencia profunda a nivel visceral, por lo que a cada momento conflictual le corresponde una serie completa de todos estos elementos.
Por ejemplo, a un instante de conflicto que llamaremos “A”, le corresponde un pensamiento A, sentidos A, sensaciones corporales A,
emociones A, vivencia visceral profunda A; al instante que podemos llamar B le corresponderá toda la serie B, y así sucesivamente.
Desconectar las sensaciones corporales de una vivencia permite desconectar toda la serie relacionada. Decimos desconectar (de ahí el término “descodificar”) porque en el instante de un trauma hay una serie de sinapsis o conexiones que harán que la experiencia quede codificada a través de esas conexiones sinápticas fijadas por proteínas. Si visitamos esa experiencia codificada, podremos vaciar las sensaciones y descodificaremos ese instante. Esta es la lógica que se sigue en el acompañamiento.

