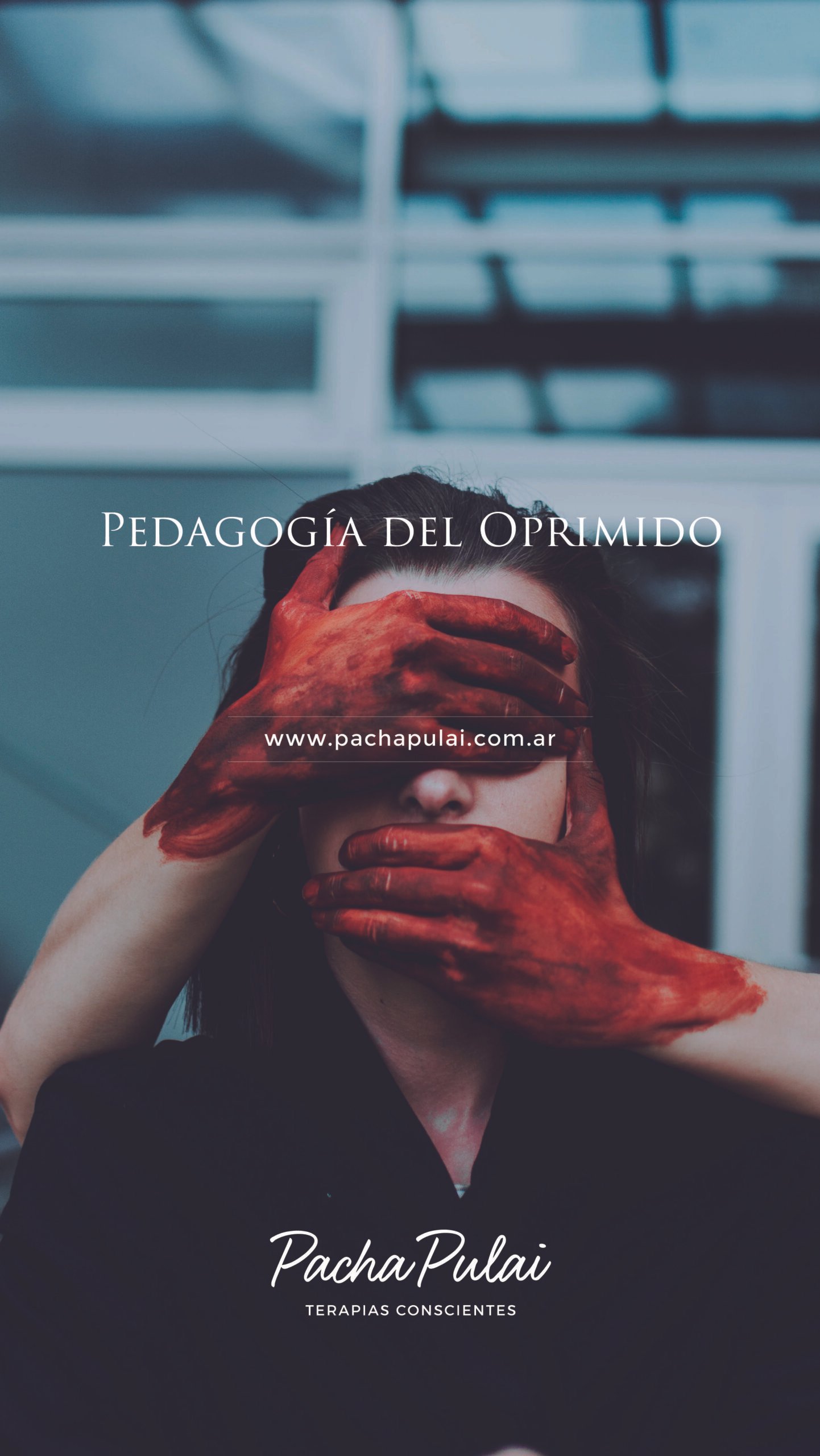La Palabra
Con la palabra el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre asume conscientemente su esencial condición humana. El método que le propicia ese aprendizaje abarca al hombre todo, y sus principios fundan toda la pedagogía, desde la alfabetización hasta los más altos niveles del quehacer universitario. La educación reproduce de este modo, en su propio plano, la estructura dinámica y el movimiento dialéctico del proceso histórico de producción del hombre. Para el hombre, producirse es conquistarse, conquistar su forma humana. La pedagogía es antropología. Todo fue resumido por una simple mujer del pueblo en un circulo de cultura, delante de una situación presentada en un cuadro: “Me gusta discutir sobre esto porque vivo así. Mientras vivo no veo. Ahora sí, observo cómo vivo”. La conciencia es esa misteriosa y contradictoria capacidad que el hombre tiene de distanciarse de las cosas para hacerlas presente., inmediatamente presentes. Es la presencia que tiene el poder de hacer presente; no es representación, sino una condición de presentación. Es un comportarse del hombre frente al medio que lo envuelve, transformándolo en mundo humano. Absorbido por el medio natural, responde a estímulos; y el éxito de sus respuestas se mide por su mayor o menor adaptación: se naturaliza. Alejado de su medio vital, por virtud de la conciencia, enfrenta las cosas, objetivándolas, y se enfrenta con ellas, que dejan de ser simples estímulos para erigirse en desafíos. El medio envolvente no lo cierra, lo limita; lo que supone la conciencia del más allá del límite. Por esto, porque se proyecta intencionalmente más allá del límite que intenta encerrarla, la conciencia puede desprenderse de él, liberarse y objetivar, transustanciado, el medio físico en mundo humano.
La “hominización” no es adaptación: el hombre no se naturaliza, humaniza al mundo. La “hominización” no es sólo un proceso biológico, sino también historia. La intencionalidad de la conciencia humana no muere en la espesura de un envoltorio sin reverso. Ella tiene dimensión siempre mayor que los horizontes que la circundan. Traspasa más allá de las cosas que alcanza y, porque las sobrepasa, puede enfrentarlas como objetos. La objetividad de los objetos se constituye en la intencionalidad de la conciencia, pero, paradójicamente, ésta alcanza en lo objetivado lo que aún no se objetivó: lo objetivable. Por lo tanto, el objeto no es sólo objeto sino, al mismo tiempo, problema: lo que está enfrente, como obstáculo e interrogación. En la dialéctica constituyente de la conciencia, en que ésta se acaba de hacer en la medida en que hace al mundo, la interrogación nunca es pregunta exclusivamente especulativa: en el proceso de totalización de la conciencia, es siempre provocación que la incita a totalizarse. El mundo es espectáculo, pero sobre todo convocación. Y, como la conciencia se constituye necesariamente como conciencia del mundo, ella es pues, simultánea e implícitamente, presentación y elaboración del mundo.
La intencionalidad trascendental de la conciencia le permite retroceder indefinidamente sus horizontes Y. dentro de ellos, sobrepasar los momentos y las situaciones que intentan retenerla y enclaustrarla. Liberada por la fuerza de su impulso trascendentalizante, puede volver reflexivamente sobre tales situaciones y momentos, para juzgarlos y juzgarse. Por esto es capaz de crítica.
La reflexividad es la raíz de la objetivación. Si la conciencia se distancia del mundo y lo objetiva, es porque su intencionalidad trascendental la hace reflexiva. Desde el primer momento de su constitución, al objetivar su mundo originario, ya es virtualmente reflexiva. Es presencia y distancia del mundo: la distancia es la condición de la presencia. Al distanciarse del mundo, constituyéndose en la objetividad, se sorprende ella misma en su subjetividad. En esa línea de entendimiento, reflexión y mundo, subjetividad y objetividad no se separan: se oponen, implicándose dialécticamente. La verdadera reflexión crítica se origina y se dialectiza en la interioridad de la “praxis” constitutiva del mundo humano; reflexión que también es “praxis”.
Distanciándose de su mundo vivido, problematizándolo, “descodificándolo” críticamente, en el mismo movimiento de la conciencia, el hombre se redescubre como sujeto instaurador de ese mundo de su experiencia. AI testimoniar objetivamente su historia, incluso la conciencia ingenua acaba por despertar críticamente, para identificarse como personaje que se ignoraba, siendo llamada a asumir su papel. La conciencia del mundo y la conciencia de sí crecen juntas y en razón directa; una es la luz interior de la otra, una comprometida con otra. Se evidencia la intrínseca correlación entre conquistarse, hacerse más uno mismo, y conquistar el mundo, hacerlo más humano. Paulo Freire no inventó al hombre; sólo piensa y practica un método pedagógico que procura dar al hombre la oportunidad de redescubrirse mientras asume reflexivamente el propio proceso en que él se va descubriendo, manifestando y configurando: “método de concienciación”.
Pero nadie cobra conciencia separadamente de los demás. La conciencia se constituye como conciencia del mundo. Si cada conciencia tuviera su mundo, las conciencias se ubicarían en mundos diferentes y separados, cual nómadas incomunicables. Las conciencias no se encuentran en el vacío de sí mismas, porque la conciencia es siempre, radicalmente, conciencia del mundo. Su lugar de encuentro necesario es el mundo que, si no fuera originariamente común, no permitiría la comunicación. Cada uno tendrá sus propios caminos de entrada en este mundo común, pero la convergencia de las intenciones que la significan es la condición de posibilidad de las divergencias de los que, en él, se comunican. De no ser así, los caminos serían paralelos e intraspasables, las conciencias no son comunicantes porque se comunican; al contrario, se comunican porque son comunicantes. La intersubjetividad de las conciencias es tan originaria cuanto su mundanidad o su subjetividad. En términos radicales, podríamos decir, en lenguaje ya no fenomenológico, que la intersubjetividad de las conciencias es la progresiva concienciación, en el hombre, del “parentesco ontológico” de los seres en el ser. Es el mismo misterio que nos invade y nos envuelve, encubriéndose y descubriéndose en la ambigüedad de nuestro cuerpo consciente.
En la constitución de la conciencia, mundo y conciencia se presentan como conciencia del mundo o mundo consciente y, al mismo tiempo, se oponen como conciencia de sí y conciencia del mundo. En la intersubjetividad, las conciencias también se ponen como conciencias de un cierto mundo común y, en ese mismo mundo, se oponen como conciencia de sí y conciencia de otro. Nos comunicamos en la oposición, única vía de encuentro para conciencias que se constituyen en la mundanidad y en la intersubjetividad. El monólogo, en cuanto aislamiento, es la negación del hombre. Es el cierre de la conciencia mientras que la conciencia es apertura. En la soledad, una conciencia que es conciencia del mundo, se adentra en sí, adentrándose más en su mundo que, reflexivamente, se hace más lúcida mediación de la inmediatez intersubjetiva de las conciencias. La soledad y no el aislamiento, sólo se mantiene en cuanto se renueva y revigoriza en condiciones de diálogo.
El diálogo fenomenaliza e historiza la esencial intersubjetividad humana; él es relacional y en él nadie tiene la iniciativa absoluta. Los dialogantes “admiran” un mismo mundo; de él se apartan y con él coinciden: en él se ponen y se oponen. Vemos que, de este modo, la conciencia adquiere existencia y busca planificarse. El diálogo no es un producto histórico, sino la propia historización. Es, pues, el movimiento constitutivo de la conciencia que, abriéndose a la finitud, vence intencionalmente las fronteras de la finitud e, incesantemente, busca reencontrarse más allá de sí misma. Conciencia del mundo, se busca ella misma en un mundo que es común; porque este mundo es común, buscarse a sí misma es comunicarse con el otro. El aislamiento no personaliza porque no socializa. Mientras más se intersubjetiva, más densidad subjetiva gana el sujeto.
La conciencia y el mundo no se estructuran sincrónicamente en una conciencia estática del mundo: visión y espectáculo. Esa estructura se funcionaliza diacrónicamente en una historia. La conciencia humana busca conmensurarse a sí misma en un movimiento que transgrede, continuamente, todos sus límites. Totalizándose más allá de sí misma, nunca llega a totalizarse enteramente, pues siempre se trasciende a sí misma. No es la conciencia vacía del mundo que se dinamiza, ni el mundo es simple proyección del movimiento que la constituye como conciencia humana. La conciencia es conciencia del mundo: el mundo y la conciencia, juntos, como conciencia del mundo, se constituyen dialécticamente en un mismo movimiento, en una misma historia.
En otras palabras: objetivar el mundo es historizarlo, humanizarlo. Entonces, el mundo de la conciencia no es creación sino elaboración humana. Ese mundo no se constituye en la contemplación sino en el trabajo. En la objetivación aparece, pues, la responsabilidad histórica del sujeto. Al reproducirla críticamente, el hombre se reconoce como sujeto que elabora el mundo; en él, en el mundo, se lleva a cabo la necesaria mediación del autorreconocimiento que lo personaliza y le hace cobrar conciencia, como autor responsable de su propia historia. El mundo se vuelve proyecto humano: el hombre se hace libre. Lo que parecería ser apenas visión es, efectivamente, “provocación”; el espectáculo, en verdad, es compromiso. Si el mundo es el mundo de las conciencias intersubjetivas, su elaboración forzosamente ha de ser colaboración. El mundo común mediatiza la originaria intersubjetivación de las conciencias: el autorreconocimiento se “plenifica” en el reconocimiento del otro; en el aislamiento la conciencia se “nadifica”. La intersubjetividad, en que las conciencias se enfrentan, se dialectizan, se promueven, es la tesitura del proceso histórico de humanización. Está en los orígenes de la “hominización” y contiene las exigencias últimas de la humanización. Reencontrarse como sujeto y liberarse es todo el sentido del compromiso histórico. Ya la antropología sugiere que la “praxis”, si es humana y humanizadora, es “práctica de la libertad”.
El círculo de cultura, en el método Paulo Freire, revive la vida en profundidad crítica. La conciencia emerge del mundo vivido, lo objetiva, lo problematiza, lo comprende como proyecto humano. En diálogo circular, intersubjetivándose más y más, va asumiendo críticamente el dinamismo de su subjetividad creadora. Todos juntos, en círculo, y en colaboración, reelaboran el mundo, y al reconstruirlo, perciben que, aunque construido también por ellos, ese mundo no es verdaderamente de ellos y para ellos. Humanizado por ellos, ese mundo los humaniza. Las manos que lo hacen no son las que lo dominan. Destinado a liberarlos como sujetos, los esclaviza como objetos.
Reflexivamente, retoman el movimiento de la conciencia que los constituye sujetos, desbordando la estrechez de las situaciones vividas; resumen el impulso dialéctico de la totalización histórica. Hechos presentes como objetos en el mundo de la conciencia dominadora, no se daban cuenta de que también eran presencia que hace presente un mundo que no es de nadie, porque originalmente es de todos. Restituida en su amplitud, la conciencia se abre para la “práctica de la libertad”: el proceso de “hominización”, desde sus oscuras profundidades, va adquiriendo la traslucidez de un proyecto de humanización. No es crecimiento, es historia: áspero esfuerzo de superación dialéctica de las contradicciones que entretejen el drama existencial de la finitud humana. El Método de Concienciación de Paulo Freire rehace críticamente ese proceso dialéctico de historización. Como todo buen método pedagógico, no pretende ser un método de enseñanza sino de aprendizaje; con él, el hombre no crea su posibilidad de ser libre sino aprende a hacerla efectiva y a ejercerla. La pedagogía acepta la sugerencia de la antropología: se impone pensar y vivir “la educación como práctica de la libertad”.