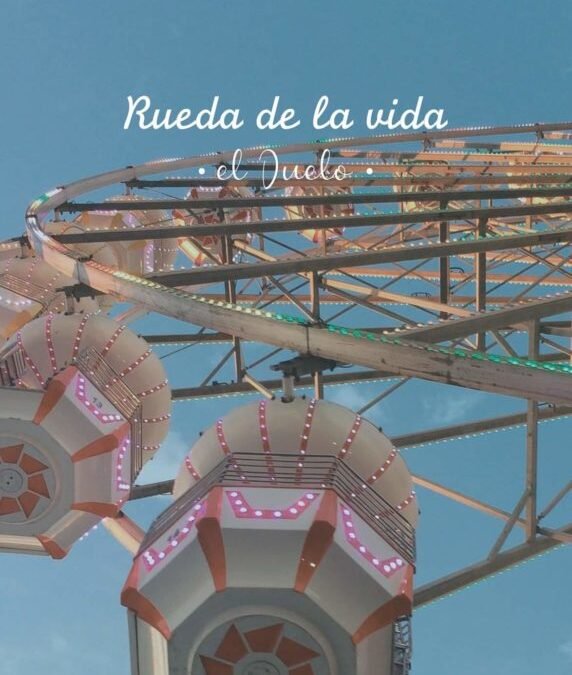El Universo se nos aparece como un proceso de complejidad creciente, en el que se van configurando diversos grados de integración e interacción, y en el que siempre la parte está en el todo, pero también el Universo, de algún modo, está presente en cualquier fenómeno que consideremos. Con esta idea de concebir el mundo como una admirable e inimaginable unidad, se recupera, de alguna manera, una tesis central del sistema filosófico de Leibniz: la armonía preestablecida, que no era sino la afirmación de una conexión orgánica y operativa entre todos los fenómenos constitutivos del mundo. ¿Y ante tamaño “espectáculo” de complejidad armónica, y de equilibrio continuamente reordenado, del que emergen nuevos niveles de organización, no es razonable, basándose en el “principio de razón suficiente”, postular un principio cosmogónico y ordenador? El “principio de razón suficiente” especialmente defendido por Leibniz, supone “que nada ocurre sin una razón suficiente por la que es así y no de otra manera.
El principio de razón suficiente expresa una exigencia de que las cosas sean inteligibles de principio a fin”. Este filósofo ateo cuestiona este principio, preguntándose simplemente cómo podemos estar seguros de que todo debe tener una razón suficiente. Al margen de que la lógica de la causalidad o relación entre variables la aplicamos con éxito en el campo de los saberes científicos, el postular este principio a la totalidad del mundo.
“La vida no es puramente y sólo fruto del azar. Bioquímicos y biólogos moleculares han demostrado (gracias a los ordenadores de números
aleatorios) la imposibilidad matemática de la casualidad pura y simple. Para que los aminoácidos y las dos mil enzimas subyacentes pudiesen
aproximarse, constituir una cadena ordenada y formar una célula viva, sería necesario más tiempo – trillones y trillones de años – del que de hecho tiene el universo en la actualidad. Las posibilidades son de 10 elevado a 1.000 contra uno. Einstein afirmó: “¡Gott würfelt nicht! (¡Dios no juega a los dados!). Aunque naturalmente el concepto de un principio ordenador nunca podrá ser una tesis científica, sino un postulado ontológico-metafísico. Metodológicamente, la ciencia no puede salirse del ámbito de los hechos experimentables y observables, y la investigación siempre quedará abierta a nuevos hallazgos. Hallazgos que serán un nuevo reto para la reflexión ontológica. Como afirma el profesor Marina, “es posible que en tiempos no muy lejanos se descubra alguna fuerza físico-química que haya dirigido la evolución de manera que las mutaciones no fueran aleatorias” o mientras tanto, este ordenamiento “inexplicable” es el que provoca en muchos científicos un sentimiento de asombro y de veneración, como en el caso de Einstein, Bohr, etc. El orden constatable parece remitir a un objetivo. El orden se hace significativo si hay finalidad. “No se ven las razones que nos explican el orden del universo sin este subrayado de la finalidad”. Y la finalidad lleva de mano el pensamiento de algún `finalizador – . En este contexto, cobra también fuerza el principio antrópico. Los científicos y cosmólogos partidarios de este principio que por lo menos lo que ellos ven claro es que las cosas han sucedido de esta forma asombrosa para que haya seres humanos. El Universo tiene una legalidad y composición tal, que produce un observador en un momento dado de madurez. Y es que, frente al azar: “Las probabilidades de llegar al aquí' son tan extremadamente pequeñas que, de ser las cosas realmente así, no habría ningún aquí humano. Elaquí’ entra, pues, en la propia evolución del universo como un principio (principio antrópico) que ayuda a elegir líneas y bifurcaciones”. Y Pérez Laborda, recuerda la cita de Dyson: “Cuando nos asomamos al universo e identificamos los muchos accidentes de la física y de la astronomía que han colaborado en beneficio nuestro, casi parece como si el universo tuviera que haber sabido, en algún sentido, que nosotros estábamos llegando”. El principio antrópico nos hace contemplar la naturaleza como nuestra alambicada condición de posibilidad, y a dicho principio como el de la dinamicidad del mundo. Y aunque dicho principio pueda parecernos que peca de cierta proyección antropomórfica, la duda por lo menos se debilita ante el “milagro de lo imposible”. Este principio antrópico, puede vincularse con el principio cosmogónico. Este último nos ayuda a contestar la pregunta metafísica. La pregunta que, en último término, se interroga por la existencia del ser, de la realidad. A esa pregunta nos lleva el interrogarnos por lo que había antes del “Universo inflacionario” y del Big-Bang. Naturalmente ese “antes” no hay que entenderlo en sentido “temporal”, pues el tiempo parece que comenzó con ese universo concentrado y el mismo Big- Bang, sino en sentido ontológico, como condición de posibilidad de ese “inicio” cósmico. Es la ya clásica pregunta leibniziana: ¿por qué hay algo en vez de nada?, y ¿por qué hay un orden? Tiene razón Pérez Laborda cuando nos recuerda que toda física descansa y presupone la cuestión metafísica, ya que sus fundamentos y presupuestos últimos están siempre “más allá de la propia física”. El científico siempre intenta decir algo acerca de la realidad, que está ahí como presupuesto. Si contestamos que en el origen simplemente había nada, tendremos que concluir que la nada es el origen del ser, lo cual nos resulta contradictorio, pues de la nada no puede salir nada, ni se puede predicar más que la negación.
Ahora bien, desde nuestras limitadas posibilidades cognitivas, no descubrimos, de un modo suficientemente convincente, en la naturaleza, en la materia misma, su razón de ser. Incluso la hipótesis de un mundo con un
tiempo infinito, un mundo, como dice Pérez Laborda, sin un momento t=0, y
expandiéndose en un espacio infinito, no es incompatible con la idea de
creación, pues es un modelo que seguiría sin contestar a la pregunta de por
qué existe algo en vez de nada. Una cuestión que, a nuestro modesto juicio,
no resuelve ni siquiera el modelo planteado por Stephen Hawking. El famoso y reconocido científico británico sostiene la posibilidad de que el universo haya nacido de un agujero negro “¿infinita adición de puntos singulares?”), o de “fluctuaciones cuánticas desordenadas en el propio espacio tiempo”. Además, tras una larga etapa de expansión, las poderosas fuerzas gravitatorias podrían desencadenar una gran implosión, que posibilitaría otra gran explosión, y así sucesivamente hasta el infinito. Un cosmos, pues, sin origen y eterno en el tiempo. Pero ya hemos dicho que la física presupone, pero no contesta a la cuestión metafísica, pues está claro que “en el momento de la `creación cuántica’ se dan puntos geométricos de un espacio tiempo previamente existente, y se dan leyes matemáticas y leyes físicas, también previamente existentes”. Hawking cree que un día se conseguirá “una teoría del todo”, a base de una formulación o sistema de ecuaciones capaz de explicar las fuerzas del mundo físico, como “entidad autocontenida”. Él aspira a una especie de “ecuación final”. Pero siempre quedará la pregunta ya planteada de ¿cómo se “corporeizaron” dichas ecuaciones?, ¿cómo pasaron del mundo virtual al real? Y es que la lógica del proceso emergente no elimina la pregunta por la causa última o metafísica, que explique el paso de la nada a la realidad. El “principio de razón suficiente”, que no es sino la exigencia de una coherencia racional última, nos invita a postular un “ser necesario” que en sí mismo contenga la razón de su existencia, y que sea la explicación última de un mundo que se nos revela como contingente, o al menos en el que no encontramos una razón que lo justifique suficientemente en el orden del ser.
Es cierto que siempre cabrá la postura recalcitrante del ateo: “No contamos
con ninguna buena razón para tener una certeza a priori de que no podría
haber habido un comienzo de las cosas completamente inexplicado”; o también del que recorte sus expectativas de racionalidad: “Lo que hay ahí está y punto”. Por eso, para algunos, este “principio” no deja de ser un prejuicio indemostrado: defender una correspondencia entre la razón y la realidad. Pero ello significaría renunciar a nuestra más genuina y radical esperanza y exigencia de que la realidad, en alguna medida, sea razonable, de que el ser sea, de algún modo, inteligible, y tenga por tanto un sentido en términos de última radicalidad. Aunque haya que reconocer, como veremos, que la realidad a veces se resiste a ser “encorsetada totalmente” dentro de los límites de lo racional. Y es este deseo de sentido el que nos invita a vincular coherencia con verdad. Debemos, pues, caer en la cuenta de que esta argumentación presupone y se alimenta de una fe y confianza en el hombre, en su capacidad cognoscitiva. Como nos recuerda Raimon Panikkar: “Confianza significa fiarse, poner fe en algo o en alguien. Y nos fiamos porque creemos, esto es, porque el corazón nos inclina a ello, y la razón no nos pone veto. […] no es posible la separación entre conocimiento y amor sin que ambos degeneren”. Esta argumentación presupone, pues, amor por el hombre, que anima a la opción por el sentido, sin la que no sería posible reconocer su dignidad hasta sus últimas consecuencias.